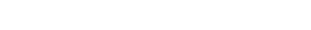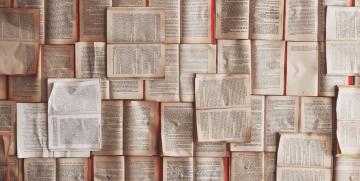Decálogo para afrontar la crisis arancelaria
Artículo del mes
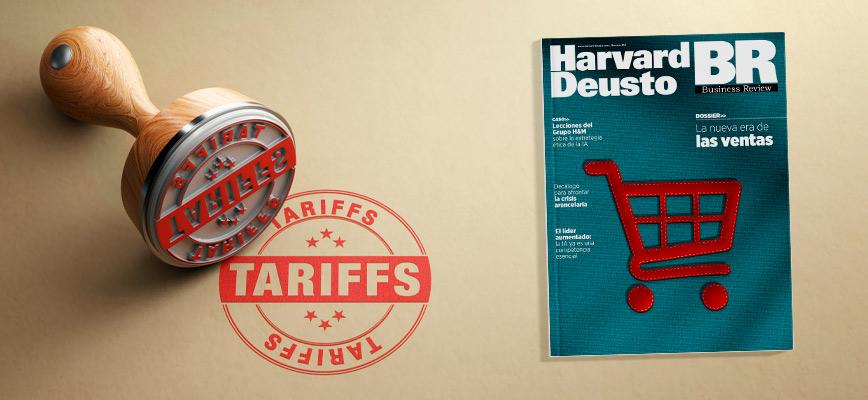

Business Review (Núm. 358) · Estrategia · Septiembre 2025
En abril de 2025, el panorama comercial mundial experimentó un cambio drástico. Estados Unidos impuso aranceles gene-ralizados del 10 % a la mayoría de las importa-ciones, que luego aumentaron hasta el 25 % para bienes de unos sesenta países, alegando una emergencia nacional. Con China, los aranceles llegaron a superar el 140 %.
Estas medidas marcaron un giro proteccionista sin precedentes recientes, elevando el promedio arancelario estadounidense a niveles no vistos desde la década de 1930. La reacción internacional fue inmediata. Socios comerciales clave como China, Canadá y la Unión Europea anunciaron contramedidas, generando temor a una guerra comercial prolongada. Los mercados financieros registraron fuertes caídas, reflejando la preocupación por el posible impacto económico global de esta “crisis arancelaria”.
Para las empresas globales, especialmente las europeas, este nuevo entorno representa una ruptura con décadas de creciente liberalización comercial. Las cadenas de suministro globales, optimizadas para bajos costes y flujos sin fricciones, ahora se enfrentan a aranceles súbitos que encarecen insumos y productos finales. En este contexto volátil, los directivos deben reevaluar estrategias y tomar decisiones con agilidad.
En cuanto a la afectación a la economía española, hay que tener en cuenta que la mayor parte de su comercio exterior se produce dentro de la UE (Francia, Alemania, Italia, Portugal), aunque España también tiene relaciones comerciales significativas con Estados Unidos y China.
Sus principales exportaciones (automóviles, productos farmacéuticos, maquinaria, alimentos y bebidas) reflejan una base diversificada. Sin embargo, existen vulnerabilidades que afectan a las cadenas de suministro, como la necesidad de importar energía, la dependencia de la industria automovilística de cadenas globales que pueden alterarse y el hecho de que sectores tradicionales como el textil o el agroalimentario puedan sufrir barreras arancelarias en mercados clave. Otro problema es la dependencia de las grandes tecnológicas norteamericanas y chinas, lo cual desincentiva el desarrollo tecnológico propio y hace que las cadenas sean más vulnerables a crisis de suministros.
Por otra parte, el alto endeudamiento público y la necesidad de crecimiento sostenido en la UE limitan el margen de maniobra ante disrupciones en los esquemas arancelarios internacionales.
Frente a estos retos, las empresas españolas cuentan con varias fortalezas destacadas:
• La posición geográfica de España facilita el establecimiento de cadenas de suministro triangulares que conectan Europa, América y África.
• El entorno inversor español ha atraído a multinacionales que integraron al país en sus cadenas de suministro (por ejemplo, con fábricas de automóviles en grupos globales), lo cual puede jugar a favor, al permitir reorientar parte de la producción hacia sus plantas en España para sortear aranceles en otras ubicaciones.
• La pertenencia a la UE brinda a las empresas locales la protección del mercado único y su red de acuerdos de libre comercio (con Canadá, Japón, Mercosur), que amplían horizontes comerciales con menor riesgo.
Transformaciones en las cadenas de suministro globales
La amenaza de aranceles y la inestabilidad en su marco regulatorio han obligado a las empresas a replantear sus modelos de producción y aprovisionamiento internacionales. Tradicionalmente, la optimización de costes conducía a cadenas extensas y dispersas globalmente. Ahora, con costes adicionales e incertidumbre, muchas compañías están redistribuyendo sus operaciones geográficamente para mitigar riesgos arancelarios y logísticos. Entre las estrategias emergentes destacan:
• ‘Reshoring’ (relocalización nacional). Algunas empresas estadounidenses consideran retornar fábricas al país para esquivar aranceles. Sin embargo, esto afronta barreras, como mayores costes laborales y el tiempo/inversión necesarios1. En Europa, la relocalización industrial en países de la región es limitada por consideraciones similares de coste y capacidad.
• ‘Nearshoring’ (regionalización de las cadenas de valor globales). Se busca una relocalización en países cercanos a los mercados finales. Firmas estadounidenses han desplazado producción a México o Canadá como alternativa más ágil y económica que Asia2. Del mismo modo, empresas europeas exploran trasladar parte de su fabricación o compras a Europa del Este y el Mediterráneo3. Para España, esta tendencia es coherente con la integración de proveedores de la UE o el norte de África.
• ‘Friendshoring’. Esta tendencia orienta las cadenas de suminis-tro hacia países aliados o con afinidades políticas, lo cual reduce los riesgos geopolíticos. España, como parte de la UE, se beneficia al poder relocalizar producciones en países comunitarios, como Portugal, o asociados (Marruecos, Turquía), que presentan un menor riesgo de aranceles disrup-tivos.
• Estrategia “China+1” (o “China+2”). Para reducir la dependencia de un solo país de origen, algunas multinacionales están diversificando sus cadenas en Asia. En lugar de producir todo en China, añaden otro(s) país(es) emergente(s), como Vietnam, India o Indonesia4. Esta diversificación geográfica busca minimizar la exposición a aranceles específicos. Algunas empresas tecnológicas y de bienes de consumo han adoptado este modelo, sumando proveedores alternativos para componentes clave.
Como resultado de estas estrategias, la “cadena global única” está dando paso a un modelo más regionalizado y diversificado. Factores geopolíticos y la pandemia de la COVID-19 ya habían fomentado la regionalización, que se vio reforzada por la crisis de las cadenas de suministro de 2022 y 2023. Según el Banco Mundial, los aranceles actúan en 2025 como catalizador, acelerando esta tendencia.
Se observa el fortalecimiento de bloques regionales: en Asia crece el enfoque de “producido en Asia para Asia”; en Norteamérica, el acuerdo USMCA entre Estados Unidos, México y Canadá impulsó una integración mayor de las cadenas dentro del continente a pesar de las tensiones en los últimos meses; y en Europa, las empresas tienden a priorizar a proveedores comunitarios para aprovechar el mercado único. De hecho, en la mayoría de los países miembros de la UE, entre el 50 y el 75 % de las exportaciones de 2023 se dirigieron a otros Estados miembros, lo cual permitió reducir riesgos y costes.
Además de la regionalización, la desviación de comercio es otra consecuencia de la crisis arancelaria. Muchos negocios reorientan flujos comerciales desde países afectados por altos aranceles hacia aquellos con condiciones más favorables, siendo el caso de Canadá particularmente interesante5. Desde diversos foros se ha lanzado la recomendación de buscar alternativas en otros países cuando un insumo crítico de Estados Unidos afronte un arancel del 25 %.
Estas decisiones corporativas están redibujando el mapa de las cadenas de suministro globales: menos concentración en un país, más núcleos regionales y mayor flexibilidad.
Hacia la optimización dinámica
Más allá de estas políticas de diversificación y relocalización geográfica, que sitúan la base de suministros en múltiples ubicaciones geográficas, las empresas también están implementando una serie de medidas encaminadas a asegurar la continuidad y rentabilidad:
Digitalización e IA-tización de la cadena de suministro
La inversión en tecnologías avanzadas de gestión de la cadena es prioritaria. Disponer de visibilidad en tiempo real sobre inventarios, mapas de riesgo y tránsito ayuda a reaccionar con agilidad.
Muchas empresas incorporan sistemas digitales y analítica avanzada (big data, aprendizaje automático) para controlar flujos y simular escenarios. Soluciones de seguimiento y alerta temprana detectan retrasos o desviaciones de costes, facilitando la toma de decisiones. La planificación de escenarios mediante herramientas de análisis predictivo, tales como la simulación del impacto de distintos niveles arancelarios o rupturas de suministro, resulta también útil para prepararse con planes de contingencia. Esta cultura de previsión y agilidad, en contraste con la obsesión exclusiva por la eficiencia y el just in time, aumenta la resiliencia frente a disrupciones comerciales.
Gestión estratégica de inventarios
Otra táctica es ajustar las políticas de inventario para mitigar riesgos. Si antes muchas cadenas operaban con inventarios mínimos, ahora se reconsidera esa filosofía.
Aumentar las existencias de seguridad de insumos críticos puede ser prudente cuando se anticipa una subida arancelaria o un desabastecimiento. Un fabricante de componentes electrónicos podría almacenar chips para meses antes de un arancel, asegurando una producción continua a coste antiguo.
Mantener el nivel de inventario tiene un coste financiero, pero en entornos volátiles actúa como un seguro. La clave es encontrar un equilibrio: identificar qué materiales justifican stock de reserva y cuáles pueden seguir bajo modelos just in time. Muchas firmas manufactureras españolas están refinando estos análisis.
Ingeniería arancelaria y cumplimiento normativo
Las empresas más sofisticadas exploran vías legales para minimizar el impacto de los aranceles sin deslocalizar. La ingeniería arancelaria implica ajustar la clasificación arancelaria o realizar pequeños cambios en el país de origen de ciertas fases del producto para aprovechar tratados vigentes.
Exportadores europeos de aceite de oliva, por ejemplo, enviaron aceite a granel a países vecinos para su envasado, de modo que el producto final entrara en EE. UU. con distinta procedencia. También se aprovechan zonas francas o depósitos aduaneros donde las mercancías importadas pueden transformarse o almacenarse temporalmente sin incurrir en aranceles inmediatos.
Estas medidas requieren un estricto cumplimiento normativo y un asesoramiento experto, pero pueden suponer ahorros sustanciales. Las empresas españolas están atentas a los acuerdos comerciales de la UE para canalizar sus flujos de comercio de la forma más ventajosa.
En resumen, la resiliencia de las cadenas de suministro se ha convertido en una prioridad estratégica. Las compañías están aprendiendo a equilibrar la preocupación por los costes y la eficiencia con la flexibilidad operativa, diversificando riesgos, acercando nodos productivos, invirtiendo en información y previendo escenarios. Todo ello sin perder de vista la eficiencia, pero incorporando márgenes de seguridad y adaptabilidad. Este cambio de mentalidad supone pasar de una optimización estática a una optimización dinámica de la cadena de suministro, donde los costes se sopesan junto con los riesgos en constante evolución.
Impacto sectorial: de la automoción a la energía
La crisis de los aranceles ha actuado como un test de estrés para las cadenas de suministro en todos los sectores. Industrias con procesos globalizados de largo alcance (automoción, electrónica, agroalimentaria) han reconocido puntos débiles en su dependencia de ciertos países o insumos. Aunque la consecuencia a corto plazo de estos costes sobrevenidos es el aumento de los precios o la reducción de los márgenes, a medio plazo estas disrupciones impulsan cambios estructurales.
La experiencia en España muestra que anticipación y adaptación van de la mano. Las empresas que mejor se comportan son aquellas que ya habían invertido en diversificar sus fuentes de suministro y mercados de exportación, o que han reaccionado rápidamente, implementando cambios tácticos para eludir o amortiguar el golpe de los aranceles. Estas experiencias refuerzan la importancia de adoptar una estrategia internacional flexible, donde el riesgo comercial se gestione activamente y no se dependa de un solo país.
La vulnerabilidad a esta crisis varía según el sector en función de su dependencia del comercio internacional y la complejidad de las cadenas productivas. Como se muestra a continuación, algunas industrias clave afrontan desafíos particulares.
Industria manufacturera y agrícola
Estos sectores dependen de insumos importados y mercados de exportación abiertos. Los aranceles encarecen materias primas y componentes extranjeros, aumentando los costes de producción. Los exportadores agrícolas e industriales a menudo son los primeros en sufrir represalias arancelarias.
Por ejemplo, tras los aranceles estadounidenses de 2019, los exportadores españoles de aceite de oliva y vino sufrieron un sobrecoste del 25 % en Estados Unidos, por lo que tuvieron que buscar mercados alternativos (Asia, Oriente Medio) o ajustar su modelo comercial. En lugar de enviar solo producto terminado, algunas aceiteras optaron por enviar aceite a granel para envasado en destino o en terceros países, y el sector del vino y alimentos gourmet diversificó destinos.
Estas estrategias de adaptación demostraron su eficacia: pese a los aranceles, entre 2019 y 2021 las exportaciones españolas a Estados Unidos de ciertos productos agroalimentarios crecieron más que a otros destinos, aunque algunos, como la aceituna de mesa, redujeron su cuota en ese mercado. No obstante, las pymes alimentarias han requerido apoyo institucional para costear el acceso a mercados alternativos.
Automoción
La cadena de suministro automotriz es global e interdependiente, con componentes de múltiples países. Los aranceles elevan precios y amenazan con interrumpir la logística. En Europa, fabricantes y proveedores temen aumentos de costes. Y España es uno de los mayores productores de vehículos en el continente.
Si Estados Unidos aplica finalmente un arancel elevado a vehículos europeos, marcas con producción en España podrían perder competitividad. Aunque la venta directa de automóviles españoles en EE. UU. es casi inexistente, el efecto indirecto será relevante si las marcas alemanas y francesas ven reducida su cuota en el mercado norteamericano.
Ante la incertidumbre comercial, algunos actores españoles han buscado mayor integración regional. Seat (Grupo VW) centra sus exportaciones en mercados europeos. Y proveedores como Gestamp o Grupo Antolín han invertido en plantas en Norteamérica, Europa del Este y Asia para producir cerca de los centros de ensamblaje de sus clientes, con lo cual se reducen los envíos transfronterizos y la exposición a aranceles.
Esta estrategia –que ya se aplicaba con anterioridad a 2025, pero que resulta especialmente valiosa ahora– les permite esquivar muchos aranceles porque sus piezas cruzan menos fronteras. Aunque el sector teme efectos indirectos, estas empresas muestran cómo diversificar geográficamente la producción es un seguro frente a barreras comerciales.
Otras empresas españolas también han ensayado acercamientos a compañías chinas como Hygreen o Chery, llegando a acuerdos de producción en España bajo marca asiática o joint ventures.
Energía
Aunque está menos expuesto, también habrá repercusiones en este sector. Aranceles al acero, aluminio y otros materiales encarecen la construcción de infraestructuras energéticas en Estados Unidos. Las políticas arancelarias sobre recursos energéticos pueden alterar los flujos en las cadenas: un arancel estadounidense al crudo canadiense afecta a refinerías y al precio de los combustibles en Norteamérica. En renovables, la cadena de suministro global de equipos también es vulnerable: los aranceles a componentes chinos de paneles solares o turbinas eólicas elevan los costes de proyectos en Europa y América.
Grandes compañías energéticas españolas, como Iberdrola o Repsol, operan en numerosos países. La primera, líder en renovables, ha lidiado con los aranceles a componentes (como los de las torres eólicas de acero) adaptando sus compras: incrementó la adquisición de componentes a proveedores europeos y promueve el desarrollo de cadenas de suministro locales. En sus proyectos estadounidenses, procuró comprar equipos a fabricantes con planta en EE. UU. para cumplir requisitos locales y evitar sobrecostes. Por su parte, Siemens Gamesa Renewable Energy, con fuerte presencia en España, ajustó los diseños de las turbinas para reducir la dependencia de partes sujetas a arancel y contempla ensamblar más componentes en Estados Unidos6. Estas acciones demuestran la importancia de la innovación y la flexibilidad en la industria energética.
Textil y moda
El sector textil español, ejemplificado por Inditex (ZARA) o Mango, ha sido pionero en la agilidad de su cadena de suministro. Inditex sobresale por su modelo híbrido: parte de su producción es cercana (España, Portugal, Marruecos, Turquía) para responder rápido a la demanda europea, y parte es lejana (Asia) para grandes volúmenes de materias primas básicas.
Gracias a esta configuración, la empresa pudo maniobrar ante la incertidumbre global: si ciertos países asiáticos encarecen sus exportaciones por aranceles, Inditex puede aumentar los pedidos a fábricas más cercanas.
El hecho de que la red de aprovisionamiento de Inditex esté repartida por más de cincuenta países le permite redistribuir la producción y adaptarse rápidamente a nuevos aranceles7, para así poder afrontar con optimismo las tensiones actuales sin repercutir precios al consumidor.
Las firmas de moda españolas han optimizado la logística para ser eficientes incluso con producciones fragmentadas. La lección del sector textil es clara: cadencia y flexibilidad pueden ser más valiosas que la pura minimización del coste unitario en contextos de incertidumbre.
Electrónica y bienes de consumo tecnológicos
Intensivos en importaciones asiáticas, estos sectores acusan mucho la subida de aranceles. Los componentes importados desde China y el sudeste asiático encarecen su coste de entrada en Estados Unidos y Europa (por impacto en componentes vinculados a cadenas norteamericanas). Los fabricantes podrían repercutir costes en precios minoristas, frenando la demanda. Además, los componentes esenciales sujetos a arancel complican la producción local. Para mitigar los efectos, algunas empresas tecnológicas adelantan compras (stockpiling) o rediseñan productos para depender de insumos alternativos no gravados.
Recomendaciones para las empresas españolas
A continuación, se presenta un decálogo de recomendaciones concretas para empresas españolas, derivadas del análisis anterior:
1. Diversificar mercados de exportación
Se trata de reducir la dependencia de uno o dos mercados exteriores y explorar activamente nuevas geografías. Por ejemplo, si una empresa concentra gran parte de sus ventas en un país susceptible de sanciones o aranceles (como Estados Unidos o China), debería desarrollar mercados alternativos en Asia, África o Latinoamérica.
Diversificar mercados amortigua el impacto de cualquier medida proteccionista individual, a la vez que aprovecha oportunidades de crecimiento donde la demanda de productos españoles está en alza. Este enfoque requiere inversión en inteligencia de mercados y posible adaptación de los productos a los gustos locales, pero fortalece la resiliencia exportadora.
2. Aprovechar el mercado interior de la UE
Hay que fortalecer la posición en el mercado europeo y las cadenas de valor dentro de la UE. La Unión Europea sigue siendo un área comercial estable, con reglas comunes y sin aranceles internos. Las empresas españolas deben sacar partido de esta fortaleza, incrementando su penetración en países vecinos y colaborando más estrechamente con socios comunitarios. Esto puede implicar alianzas estratégicas con empresas europeas, integración en proyectos transnacionales o participación en consorcios apoyados por fondos europeos.
Aumentar la cuota de mercado en la UE no solo compensa posibles pérdidas fuera, sino que fortalece la voz de esa empresa en cualquier respuesta colectiva que Europa dé a futuras disputas comerciales (al estar presente en múltiples países de la Unión).
3. Reforzar la resiliencia de la cadena de suministro
Se debe evaluar vulnerabilidades y diversificar fuentes de aprovisionamiento, priorizando aquellas situadas en entornos de bajo riesgo arancelario. Es aconsejable realizar mapas de riesgos de la cadena: identificar insumos críticos provenientes de países en riesgo y buscar proveedores alternativos o secundarios (idealmente, al menos uno dentro de la UE). También conviene establecer acuerdos flexibles con proveedores y mantener inventarios estratégicos (stock de seguridad) de componentes clave.
La resiliencia bien planificada puede suponer costes adicionales moderados, pero evita paradas en producción o sobrecostes extremos. Los inventarios de redundancia son útiles para mitigar disrupciones, mejorando la resiliencia y actuando como amortiguador estratégico.
4. Invertir en tecnología e innovación logística
Es necesario adoptar herramientas avanzadas de visibilidad logística, análisis de datos y simulación de escenarios.
La información actualizada al minuto sobre el estado de envíos, inventarios y pedidos permite reaccionar con agilidad. Los sistemas ERP integrados con los proveedores, los sensores IoT, las plataformas de seguimiento de contenedores o el uso de inteligencia artificial para predecir retrasos en aduanas proporcionan ventajas competitivas.
Estas soluciones ayudan a tomar decisiones informadas a la hora de redirigir un embarque o activar un proveedor de respaldo. La analítica predictiva es valiosa para elaborar planes de contingencia anticipados. La digitalización de la cadena aumenta la capacidad de absorber disrupciones sin perder eficiencia.
5. Optimizar la clasificación arancelaria y el cumplimiento normativo
Conviene disponer de asesoramiento experto en aduanas para minimizar pagos arancelarios dentro del marco legal. Revisar la clasificación aduanera de productos puede revelar oportunidades de reclasificación legítima (ingeniería arancelaria). Además, se tiene que explorar el uso de acuerdos comerciales existentes, considerando proveedores en países con acuerdos de libre comercio, y aprovechar zonas francas o depósitos aduaneros en territorio español para operaciones de montaje o almacenaje sin incurrir en aranceles inmediatos.
Todas estas acciones requieren un riguroso cumplimiento de la normativa, siendo fundamental capacitar al personal o apoyarse en especialistas externos.
6. Priorizar productos de alto valor añadido y diferenciados
Lo ideal es enfocar la propuesta comercial en bienes o servicios donde la empresa ofrece un valor único y puede repercutir costes sin perder competitividad. La venta de productos altamente diferenciados (tecnológicamente avanzados, de marca reconocida o calidad premium) suele ser menos sensible al precio. Si los aranceles encarecen el producto, el cliente puede asumir parte del sobreprecio al no encontrar sustitutos de la misma calidad.
Un fabricante de maquinaria especializada o un productor de alimentos gourmet tiene margen a la hora de modificar los precios para ajustarse a los aranceles, apoyándose en su marca y calidad.
Invertir en I+D y branding para elevar la diferenciación se convierte en una estrategia defensiva: convierte el producto en “inelástico” frente a aranceles en mayor medida que uno genérico. Orientarse hacia segmentos de mayor valor añadido no solo mejora márgenes, sino que también protege frente a vaivenes arancelarios.
7. Fortalecer las relaciones con socios comerciales clave
Hay que mantener un diálogo proactivo y colaborativo con los clientes y proveedores de los mercados importantes. Esta comunicación fluida con los socios de la cadena de valor es crucial.
En este sentido, las empresas españolas deben informar con transparencia a sus clientes extranjeros sobre la gestión de los retos (generar confianza de continuidad) y discutir y suscribir alianzas estratégicas o acuerdos a largo plazo con proveedores para asegurar suministros (compartir costes, renegociar contratos).
Muchas soluciones pueden surgir de la cooperación, así que es importante participar en asociaciones sectoriales y foros empresariales para unir fuerzas y presentar una posición común ante las autoridades comerciales, influyendo en medidas gubernamentales o excepciones arancelarias.
8. Monitorizar la evolución de las políticas comerciales
Se trata de implementar mecanismos internos para seguir de cerca cualquier cambio en las normas de comercio internacional. Dada la rapidez en la toma de decisiones, las empresas necesitan estar bien informadas en tiempo real. Por tanto, es recomendable una asignación clara de la responsabilidad (por ejemplo, al departamento de compliance o inteligencia de mercado) en el seguimiento de las noticias sobre aranceles, acuerdos comerciales o disputas ante la OMC en mercados relevantes.
Esta monitorización incluye legislación estadounidense y políticas comerciales de la UE y de otros países de destino. En España es aconsejable contactar con los organismos oficiales que ofrecen alertas y análisis (Ministerio de Industria, ICEX, cámaras de comercio).
Una empresa informada con antelación puede anticiparse: hacer lobby, ajustar la estrategia de precios o acelerar pedidos antes de la entrada en vigor de un arancel. El manejo de la información es clave y puede traducirse en ahorros o ventaja competitiva.
9. Evaluar la producción nacional o alternativas locales
Es necesario reexaminar la viabilidad de producir localmente insumos o productos finales críticos, especialmente si se prevén aranceles elevados a largo plazo. Aunque fabricar en España puede ser más costoso en condiciones normales, el nuevo contexto puede alterar esa balanza.
Conviene realizar un análisis de costes totales (incluyendo aranceles, transporte, riesgo de interrupciones) para ciertos componentes clave: podría revelarse que abastecerse mediante proveedores locales españoles o europeos es más rentable.
En sectores estratégicos, los gobiernos español y europeo ofrecen incentivos para fomentar la producción local y reducir dependencias. Dos ejemplos son el impulso para la fabricación de semiconductores o el desarrollo de baterías para vehículos eléctricos.
Las empresas españolas deberían estudiar si pueden beneficiarse de estos incentivos, estableciendo capacidad productiva local adicional o apoyando a proveedores nacionales con compromisos de compra a largo plazo. Internalizar parte de la producción que se hace fuera puede ser complejo, pero asegura mayor control y reduce exposición a vaivenes políticos.
10. Gestionar activamente el riesgo financiero y de tipo de cambio
Se debe incorporar en la planificación financiera la nueva realidad de costes arancelarios y posibles fluctuaciones monetarias. En este sentido, es recomendable elaborar escenarios financieros que contemplen distintos niveles de aranceles y su efecto en los márgenes, diseñando las estrategias de cobertura necesarias. Si una empresa importa en dólares insumos 25 % más caros por arancel, afronta un doble riesgo: el del arancel y el de la fluctuación dólar-euro.
Se pueden emplear instrumentos financieros (seguros de cambio, futuros, opciones) para cubrirse ante movimientos bruscos de divisas. Negociar con proveedores y clientes condiciones de pago más favorables también puede ayudar: pedir extensiones de plazo o facturar en moneda local para evitar riesgo cambiario.
Una revisión de la política de precios en mercados de exportación también es pertinente; quizá sea necesario ajustar precios de venta o recortar descuentos para compensar parcialmente los costes adicionales.
Finalmente, mantener una posición financiera saneada y con liquidez suficiente permitirá absorber mejor las conmociones temporales y aprovechar oportunidades. La gestión financiera prudente es un pilar más de la resiliencia general del negocio.
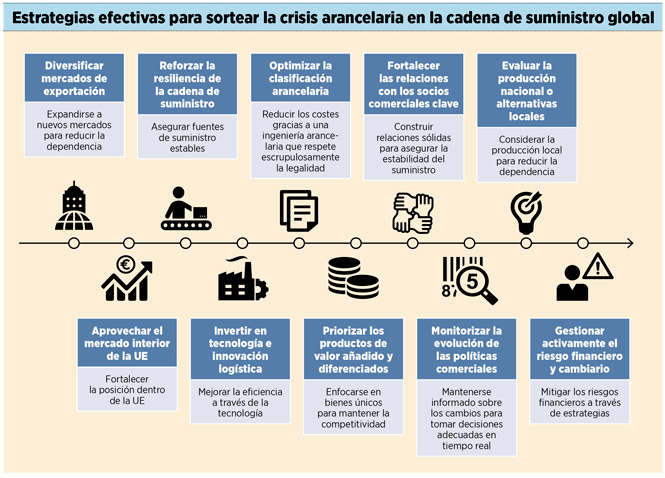
Conclusión
El decálogo que acabamos de detallar proporciona un marco práctico para que las empresas españolas y las Administraciones públicas se adapten a un mundo de creciente incertidumbre comercial.
En esencia, combinar la visión estratégica de largo plazo (reorientando mercados, diversificando cadenas y diferenciando productos) con la gestión táctica ágil de la cadena de suministro (vigilancia permanente, ajustes operativos rápidos e innovación) permitirá a las organizaciones no solo mitigar los efectos negativos de la crisis arancelaria, sino incluso encontrar oportunidades en la transformación en curso de las cadenas globales de suministro. En el turbulento entorno actual, la capacidad de las empresas para ser flexibles, proactivas y colaborativas será la clave que les permita mantener su competitividad y seguir prosperando.
Referencias
1. McIvor, R., Bals, L., Dereymaeker, T. y Foerstl, K. (2025). “Integrating sustainability and economic perspectives in reshoring: insights from the German automotive industry”. Supply Chain Management: An International Journal, 30 (2).
2. D’Ambrosio, A. y Lavoratori, K. (2025). “Reshoring to survive? The other side of de-globalization”. Journal of Industrial and Business Economics. En prensa.
3. Banco Mundial (2024). Global Economic Prospects 2024: Trade Rift and Supply Chain Shifts.
4. Day, S. J., Godsell, J. y Shou, Y. (2024). “Caught in the deglobalisation crosswind? De-risking by ‘China+1’ or ‘In-China-For-China’”. International Journal of Operations & Production Management, 45 (5).
5. Nowak, K. (2025, 27 de marzo). “Canada’s bold move in supply chain strategy: How PM Mark Carney’s policies are reshaping trade and logistics”. www.macmillanscg.com/blog
6. Keen, M. (2025, 20 de febrero). “Impact of Trump administration tariffs on US onshore wind energy costs and deployment”. www.linkedin.com https://www.linkedin.com/pulse/impact-trump-administration-tariffs-us-onshore-wind-energy-keen-ie1uc/
7. Reid, H. y Pons, C. (2025, 12 de marzo). “Zara owner Inditex ‘optimistic’ about U.S. despite tariffs”. Reuters.
Sebastián Bruque Cámara
Profesor del área de Organización de Empresas en la Universidad de Jaén ·
José Moyano Fuentes
Profesor del área de Organización de Empresas en la Universidad de Jaén ·
Steven Carnovale
Profesor y director del programa de máster en Gestión de la Cadena de Suministro en Florida Atlantic University ·
Artículos relacionados
Ideas innovadoras para 2004
HD
Harvard Deusto
Business Review (Núm. 358) · Estrategia
Renacimiento, faros y tormentas: el desarrollo profesional en tiempos de incertidumbre
Artículo del mes
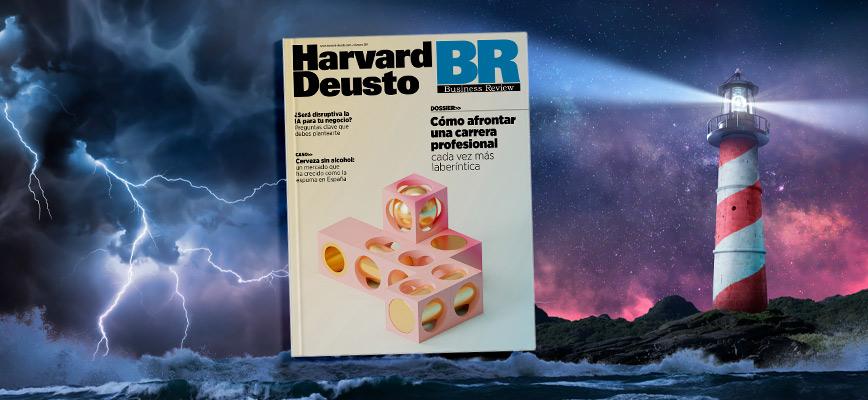

Business Review (Núm. 357) · Habilidades directivas · Julio 2025
Durante el Renacimiento, la apertura al conocimiento y la interacción entre artistas, científicos y comerciantes impulsaron avances significativos. Las cortes y academias se convirtieron en centros de intercambio intelectual donde las ideas fluían, fomentando alianzas que transformaron tanto el pensamiento como la producción de conocimiento. Este enfoque colaborativo es un precursor directo del trabajo interdisciplinar y globalizado que caracteriza al mundo actual.
En este contexto de intercambio y colaboración, surgió el ideal renacentista del hombre universal, que promovía una visión integral del conocimiento. Figuras emblemáticas como Leonardo da Vinci –quien no solo fue un artista excepcional, sino también ingeniero, anatomista y científico– ejemplificaron este ideal, dominando múltiples disciplinas.
Esta polimatía demostró que la verdadera innovación surge de la intersección entre diferentes campos del saber, un principio que sigue inspirando a los profesionales modernos a diversificar sus habilidades y adoptar una mentalidad de aprendizaje continuo.
La transformación social y cultural del Renacimiento no solo fomentó la polimatía, sino que también exigió una mentalidad flexible y abierta al cambio. Los avances científicos, las transformaciones políticas y la evolución económica obligaron a las personas a reinventarse constantemente. De manera análoga, en el mundo contemporáneo, las habilidades multifacéticas permiten a los profesionales adaptarse a entornos laborales dinámicos y contribuir al cambio estructural en sus organizaciones.
Estas lecciones del Renacimiento encuentran eco en las competencias clave identificadas por el Foro Económico Mundial para el futuro del trabajo. Según el Future of Jobs Report 20251, se prevé que el 39% de las habilidades clave requeridas en el mercado laboral cambien de aquí a 2030. Esta variación significativa resalta la importancia de ciertas competencias que tienen sus raíces en el espíritu renacentista:
1. Pensamiento analítico e innovación. Al igual que los humanistas renacentistas utilizaron el pensamiento crítico para impulsar avances científicos y artísticos, hoy esta competencia es crucial para resolver problemas complejos e impulsar la creatividad en un mundo cada vez más tecnológico.
2. Aprendizaje activo y continuo. Los grandes pensadores renacentistas fueron autodidactas y promotores de la educación continua. En la actualidad, con la rápida evolución tecnológica, la capacidad de aprender constantemente se ha vuelto indispensable, con un énfasis particular en habilidades tecnológicas relacionadas con la IA, los datos, las redes y la ciberseguridad.
3. Creatividad e iniciativa. La originalidad, un valor central durante el Renacimiento, sigue siendo clave para la innovación. El pensamiento creativo se destaca como una de las habilidades cuya demanda más aumentará en los próximos años.
4. Resiliencia, flexibilidad y agilidad. Los cambios políticos y culturales del Renacimiento exigieron una constante capacidad de adaptación. Hoy, estas competencias son fundamentales para navegar entornos profesionales en constante transformación, especialmente ante los desafíos económicos y tecnológicos actuales.
5. Liderazgo e influencia social. Los mecenas renacentistas entendieron el poder del liderazgo transformador. Actualmente, el liderazgo y la influencia social se mantienen entre las habilidades más demandadas para gestionar equipos e influir positivamente en la sociedad.
Además de estas competencias, el informe del Foro Económico Mundial destaca la creciente importancia de habilidades como la gestión del talento y la gestión ambiental.
Aunque no directamente asociadas con el Renacimiento, estas competencias reflejan la necesidad actual de líderes multifacéticos capaces de navegar un mundo complejo y en constante cambio, muy similar al espíritu de adaptabilidad y amplitud de conocimientos que caracterizó la polimatía renacentista.
La transformación del mercado laboral subraya la importancia de adoptar un enfoque de aprendizaje continuo y desarrollo de habilidades diversas, reminiscencia del ideal renacentista del hombre universal.
Inspirados en estos principios del Renacimiento y su relevancia contemporánea, proponemos un modelo de desarrollo profesional (ver el cuadro 1) que integra cuatro elementos fundamentales. Este enfoque busca construir una carrera sólida y sostenible, apoyándose en unos cimientos robustos y tres pilares esenciales.

Este modelo renacentista de desarrollo profesional fomenta la creatividad, la resiliencia y la polivalencia, cualidades esenciales para afrontar los desafíos del siglo XXI. Al combinar la amplitud de conocimientos con la profundidad en áreas específicas, los profesionales pueden desarrollar perfiles de tipo renacentista, altamente valorados en el mercado laboral actual, capaces de innovar, liderar y adaptarse en un mundo en constante evolución.
Propósito: enciende tu faro
El primer requisito para construir una carrera profesional exitosa es dotarla de unos cimientos, que en este caso es el propósito –nuestro faro–. Pero ¿cómo identificar nuestros propósitos vitales? ¿Y cómo enlazarlos con nuestros propósitos personales? Definir un propósito profesional sólido implica un proceso de introspección y alineación entre nuestros valores, pasiones y metas a largo plazo. Este propósito actúa como una brújula, guiando la toma de decisiones estratégicas y dotando de sentido a nuestro desarrollo profesional.
Dejar que nuestro faro aflore es el aspecto más importante en nuestra carrera profesional y, en general, en la vida. Ese faro, entendiéndolo como la luz que ilumina nuestra andadura profesional, es la clave que permite que todo se transforme. Para desarrollar una carrera auténtica, alineada con nuestro yo verdadero, y a través de la cual tengamos la capacidad de impactar en el mundo, necesitamos activarlo.
Por ello, antes de hablar de cualquiera de los tres pilares del modelo, esta es la primera pregunta que debemos hacernos: ¿qué me mueve realmente? Esto es lo que algunos autores han denominado como nuestra “estrella polar”, aquello que tiene tanta importancia para nosotros que esencialmente guía nuestro destino. ¿Dirías que sabes cuál es la tuya, aquello que sientes tan fuertemente que de forma inevitable te guía a tu siguiente paso?
Se trata de preguntas de un calado enorme, y precisamente por ello es muy importante dedicar tiempo a contestarlas con la honestidad y profundidad que se merecen. Debes desgranar aquello que habla de tus valores y tus anhelos, aquello que tiene que ver con tu propósito verdadero, para descubrir quién eres realmente y utilizarlo como base de tus decisiones más importantes.
Polimatía y aprendizaje continuo
En un mundo BANI (brittle, anxious, non-linear e incomprehensible), donde todo cambia a gran velocidad y se requiere una visión lo más amplia posible de las cosas, hemos hablado de cuáles son las competencias clave para desarrollar un perfil profesional de éxito. Entendemos éxito como la capacidad de influir positivamente en los demás, ser fiel a uno/a mismo/a y liderar con espíritu (real) de servicio.
Habilidades tan importantes como el pensamiento crítico, la creatividad o la resiliencia son esenciales para hacer aflorar nuestro propósito y navegar las aguas complejas con las que nos encontramos hoy. Y es que el propósito –esa palabra tan grande– no es algo que aparece sin más, como por arte de magia, sino que, por el contrario, normalmente se descubre tras afrontar diferentes experiencias una y otra vez, en un proceso de ensayo y error.
Este enfoque tiene mucho que ver con ese perfil renacentista del que hemos hablado, enfocado en diversificar habilidades y adoptar una mentalidad de aprendizaje continuo. Como afirma la conferenciante americana Terri Trespicio2 en un conocido TED Talk, no descubrimos nuestro propósito pensando, sino probando cosas, involucrándonos en diferentes actividades y viendo cuáles de ellas resuenan más.
Por tanto, la polimatía y el firme compromiso con el aprendizaje continuo son claves esenciales para que nuestro faro se encienda. Pero ¿cómo desarrollar ambos? Nos gustaría destacar dos aspectos clave: por un lado, la curiosidad, y por el otro, la flexibilidad y capacidad de adaptación.
En una conversación reciente con un cazatalentos, comentaba precisamente esto: según el último informe de AESC3, el de mayor relevancia sobre búsqueda de ejecutivos, las dos habilidades clave del liderazgo, y muy especialmente del liderazgo de alta dirección, deben ser la agilidad y la innovación, que también son destacadas por el informe más reciente del Foro Económico Mundial citado anteriormente. Y si reflexionamos más profundamente sobre ello, ¿cuáles son los principales elementos que condicionan a ambas habilidades?
1. Curiosidad
La principal palanca para desarrollar un perfil polimático es asegurarnos de afrontar nuestra carrera profesional con la bandera de la curiosidad, con esa disposición de ver las cosas con ojos de principiante, ya que esa es la base del aprendizaje continuo.
En un mundo profesional donde todo cambia constantemente, que requiere líderes ágiles y adaptables, aprender (y desaprender) constantemente es el ingrediente indispensable para que todo funcione y aporte valor estratégico.
Ese querer saber más es la llama que enciende nuestro motor estratégico y la clave para que nuestros equipos –y la compañía a la que servimos– mantengan su ventaja competitiva. Así que, si quieres apostar por una habilidad clave que te permita transitar el camino laberíntico de nuestra carrera profesional, céntrate ahí. Cultiva una mente abierta (no hay mente ágil que no sea abierta) y mira siempre con ojos de aprendiz.
Solo así podrás desbloquear la creatividad y generar nuevas soluciones. Y, como indica el abogado sudafricano Jared Lesar en su exitoso pódcast Breaking Out with Jared Lesar, es la curiosidad la que nos impulsa a hacer preguntas y a explorar diferentes caminos, lo cual eventualmente nos lleva a encontrarnos con la carrera que realmente amamos4.
2. Flexibilidad y capacidad de adaptación
Explica la consultora Isabel Iglesias, que es una de las LinkedIn Top Voices, que hoy por hoy no solo es posible cambiar de carrera, sino que es lo más normal. Lo que se entendía como carrera profesional lineal es un mito. Por el contrario, lo que tenemos ahora son carreras profesionales líquidas, que van mutando, transformándose. Como ella misma indica, las carreras profesionales han pasado a ser auténticas yincanas, algo con lo que tenemos que aprender a convivir.
En realidad, son excelentes noticias, porque nos da la capacidad de reinventarnos continuamente. De hecho, no solamente eso: nos permite retomar el control sobre nuestros destinos.
Un claro resultado de ello es la proliferación de maneras más flexibles de trabajar. La expansión de la llamada economía gig, por ejemplo, es muestra de ello. Lo que el mercado demanda actualmente de los profesionales es lo mismo que ellos, a su vez, demandan de vuelta: versatilidad y agilidad, la posibilidad de desarrollar alternativas flexibles que nos permitan adaptarnos a esos cambios constantes.
Ya no vivimos en un mundo local, y como profundizaremos más adelante, aspectos como la trascendencia geopolítica son ahora mismo un factor más a tener en cuenta en nuestro devenir profesional. Los eventos globales que suceden en el mundo se tendrán cada vez más en cuenta en nuestra toma de decisiones y en la definición de éxito profesional.
Redes de colaboración
Otra de las bases fundamentales para afrontar lo que hemos denominado una carrera profesional líquida, no lineal, es decir, una que va transformándose continuamente, es lo que se conoce como mentoría.
En una conferencia reciente sobre gestión de carrera profesional, una de las ponentes, directiva de alta dirección y con gran recorrido, comentó que las dos claves principales para desarrollar una carrera profesional de éxito eran estas: 1) la visión –lo que aquí hemos denominado propósito– y 2) la mentoría. Cuánta razón. Desde nuestra experiencia acompañando a cientos de profesionales y futuros líderes, ambas son palancas muy necesarias para el éxito en los negocios y en la vida.
Respecto a la mentoría, hay que tener en cuenta que, en una economía de red, nuestras carreras profesionales también deben serlo. Daniel Goleman5, en su reconocido trabajo sobre la inteligencia emocional, piedra angular en el desarrollo de nuestras carreras, profundiza también en la importancia de contar con el soporte de personas a las que admiras y en quienes confías, y que están ahí para aportar desde el grado que da la experiencia. Y, sobre todo, para ayudarte a que las ramas no tapen el bosque.
Contar con estas figuras de apoyo es fundamental para disponer de una guía firme en la toma de decisiones importantes, vital para no perderse en el camino. Pero ¿sabes cuál es el mayor impacto de un mentor? Como apunta Goleman, lo más relevante es que resulta clave para ayudarte a desarrollar la autoconsciencia, la autogestión y la conciencia social, aspectos cruciales para el avance en tu carrera profesional.
¿Cómo detectar a esas personas clave? Lo primero, saber desarrollar relaciones profundas. Esto es lo que Herminia Ibarra, profesora de la London Business School y experta en liderazgo, denomina networking estratégico. Como ella misma indica, el networking bajo este prisma no va tanto de coleccionar contactos y asistir a eventos como de construir relaciones con intención y calidad. Ambos conceptos, que tienen que ver con habilidades tan humanas como la escucha activa, la empatía y la paciencia, serán muy difíciles de replicar por la IA, por lo que mantendrán la necesidad de las interacciones humanas.
Por ello, centrarnos en aprender a construir y mantener este tipo de relaciones será clave para desarrollar una carrera profesional con impacto, y contar con las herramientas necesarias para navegar las tempestades del mundo actual, sabiendo aprovechar el impulso de cada etapa. En un mundo donde la fuerza de la IA avanza con rapidez, lo que nos hará diferentes serán precisamente esas habilidades que nos distinguen como humanos. Y es que, como afirma Sonia Pardo Fernández, periodista y socia de Somos 21, “la gran revolución que viene no es tecnológica; es humana”.
Visión estratégica y adaptabilidad
Hablemos también de la importancia del contexto. Porque en un mundo donde todo cambia vertiginosamente y todo está interconectado, liderar nuestras carreras profesionales tendrá que ver cada vez más con el continente y no solo con el contenido.
La agilidad profesional en el siglo XXI exige una visión que va más allá de nuestras competencias individuales. Los cambios geopolíticos, las innovaciones tecnológicas y los cambios sociales (continente) se han convertido en una variable clave de nuestro desarrollo profesional. Ya no basta con ser un profesional competente (contenido); hoy es vital integrar la visión estratégica de lo que sucede en el mundo.
Por ello, uno de los mayores retos para el profesional y las organizaciones actuales es navegar con determinación y efectividad el contexto geopolítico más convulso y volátil en décadas. Vivimos una tesitura excepcional, inédita desde 1945, condicionada por una creciente incertidumbre en el orden internacional, el comercio global y una disrupción tecnológica sin precedentes.
La incertidumbre, sin embargo, nunca puede ser paralizante: uno de los imperativos de toda carrera es atravesar la niebla que nos rodea en tiempos inciertos. Interpretar el entorno, identificar las grandes tendencias, discernir y anticiparse a escenarios alternativos de futuro es indispensable e inaplazable.
Nicolás Maquiavelo, político, escritor y filósofo del Renacimiento italiano, en el capítulo XXV de El príncipe (1532) observa: “El príncipe que confía en su fortuna está perdido cuando esta cambia. Pienso que quien tendrá éxito será quien dirija sus acciones de acuerdo con el espíritu de los tiempos”.
Para Maquiavelo, el “espíritu de los tiempos” es el contexto político, económico, social e intelectual de la época en la que se vive, siempre cambiante y a menudo incomprensible. Interpretar el gran contexto (big picture) es condición necesaria para transitar con efectividad las inseguridades de un mundo en transformación. Como lector de autores clásicos de la Antigüedad, Maquiavelo comprendió el valor de evitar el caos, de esquivar y gestionar la incertidumbre como medio para mitigarla o aprovecharla. De la reflexión atemporal del filósofo florentino, podemos extraer tres ideas clave para navegar con mayor efectividad en tiempos inciertos.
En primer lugar, Maquiavelo nos invita a desarrollar e incorporar un hábito de reflexión hacia el entorno como competencia esencial del liderazgo. Y llevarlo a cabo con regularidad y rigor. Si ello era una necesidad en la Italia renacentista, cuánto más lo será en un mundo en constante cambio geopolítico, económico y tecnológico.
En segundo lugar, nos propone abandonar la actitud defensiva o fatalista hacia un entorno imprevisible e incierto. Cualquier evolución no es necesariamente hostil, no tiene por qué debilitarnos o hacernos más vulnerables. Por ello, es esencial un enfoque proactivo para aprovechar cualquier transformación o incertidumbre que pueda dar lugar a un nuevo abanico de escenarios, opciones o posibilidades para la carrera, así que la incertidumbre puede ser fuente y palanca para la mejora.
Y, en tercer lugar, y como consecuencia de las dos ideas anteriores, Maquiavelo alude a la determinación de tomar decisiones en base al análisis del entorno. Es decir, la reflexión, el conocimiento y el entendimiento deben trascender la mera esfera intelectual para convertirse en acción concreta. Por ello, la valentía y el compromiso con la toma de decisiones en base a nuestro propósito son claves: solo entonces el liderazgo tiene la capacidad de imponerse a un entorno incierto.
Cinco siglos después de Maquiavelo, seguimos aspirando a generar certidumbre en nuestras vidas y organizaciones mientras transitamos un entorno marcado por la complejidad y la incertidumbre. Y aunque haya notables similitudes entre la Florencia renacentista y la actualidad (en términos de riesgo y volatilidad política y económica), no es menos cierto que existen también factores diferenciales. Entre ellos, cabe destacar al menos dos.
1. Complejidad e interdependencia. Siendo la globalización un proceso de interconectividad que se inició en el siglo XV, hoy vivimos en un mundo cuyo nivel de complejidad e interdependencia no tiene precedentes. Estamos conectados por flujos regionales y globales de bienes, servicios, capital, ideas y datos. Esta interdependencia implica que ningún Estado, organización o persona es autosuficiente; todos tienen (tenemos) cierto grado de exposición y riesgo, pero también de oportunidades de mejora.
2. Desarrollo tecnológico exponencial. Tres datos permiten hacerse una idea de la aceleración. El primero es que entre el primer vuelo en aeroplano de la humanidad (1903) y el primer alunizaje en una misión tripulada (1969) apenas trascurrieron seis décadas. El segundo es que desde 2015 hay en el mundo más dispositivos móviles que seres humanos. Y el tercero es que el objeto más fabricado en la historia de la humanidad es el microtransistor (componente básico de la industria electrónica): entre 1960 y 2018 se han fabricado 13 sextillones, la mayoría de ellos no discernibles por el ojo humano a simple vista.
En 2018, cuando todavía era primer ministro canadiense, Justin Trudeau resumió la aceleración tecnológica que nos rodea con particular nitidez: “el ritmo del cambio nunca ha sido tan rápido y, sin embargo, nunca volverá a ser tan lento”. Hoy, la AI representa un reto y una oportunidad como la humanidad no había conocido. Según Daron Acemoglu, catedrático del MIT y premio nobel de economía de 2024, “el impacto de la inteligencia artificial será una mezcla de la imprenta, la máquina de vapor y la bomba atómica”6.
Interdependencia y exponencialidad tecnológica son, por tanto, dinámicas contemporáneas e inéditas que nos dan pistas importantes sobre cómo articular esquemas de pensamiento que nos ayuden a descifrar nuestro entorno. En este sentido, es preciso prestar más atención a las tendencias (lo que importa a medio y largo plazo) que a los eventos concretos, las breaking news (lo que impacta a corto, lo noticiable), y también hay que desarrollar mapas mentales para “unir puntos”, esto es, detectar cómo distintas tendencias (geopolíticas, económicas, tecnológicas) se influyen, condicionan o retroalimentan. Hoy no solo está todo conectado, sino que lo está de modo virtualmente inmediato.
Como en las antiguas tragedias griegas, un universo ordenado, es decir, lo contrario a caótico o incierto, constituye una virtud en sí mismo. Aunque esta aspiración sea difícilmente alcanzable en el mundo real, le corresponde al líder contribuir a hacer de la incertidumbre un estímulo e incentivo para generar oportunidades y mejoras.
Referencias
1. Foro Económico Mundial (2025). Future of Jobs Report 2025.
2. Trespicio, T. (14 de septiembre de 2015). Stop searching for your passion. YouTube.com
3. González, C. (28 de marzo de 2025). “Landing de C-Suite: Tips from a Headhunter”. En Career Beats. Spotify.
4. Lesar, J. (27 de febrero de 2021). “Introduction to Breaking Out”. En Breaking Out with Jared Lesar. Spotify.
5. Goleman, D. (1995). Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. Bantam Books.
6. Suárez, G. (16 de octubre de 2023). “Daron Acemoglu: ‘El impacto de la inteligencia artificial ser· una mezcla de la imprenta, la máquina de vapor y la bomba atómica’”. El Mundo.
Carmen González
Directora asociada de Esade Careers en Esade Business & Law School ·
Roque Adrada
Director asociado de Esade Careers en Esade Business & Law School ·
Jordi Molina
Senior lecturer de Geopolítica y Geoeconomía en Esade Law School ·
Artículos relacionados
Una gran idea
TP
Tom Peters
Business Review (Núm. 357) · Habilidades directivas
Liderazgo en la incertidumbre: aprendiendo a bailar sobre el volcán
Artículo del mes
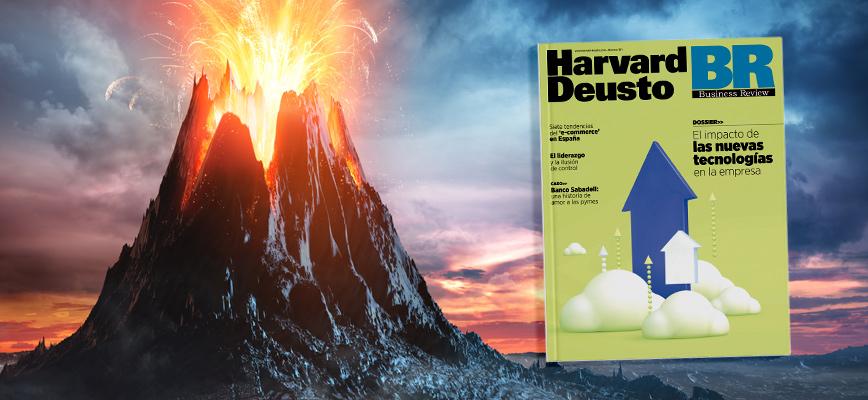

Business Review (Núm. 351) · Estrategia · Enero 2025
En la actualidad debemos hacer frente a múltiples desafíos, como el cambio climático, los conflictos geopolíticos, la polarización social y política, las tensiones demográficas, la aparición de tecnologías disruptivas, las situaciones de pobreza, las grandes migraciones y los problemas de salud.
Se trata de un contexto que se asemeja a la erupción de un volcán por la fuerza arrasadora de sus efectos, por lo que planteamos enmarcarlo bajo el acrónimo VOLCANIC por las siglas en inglés de sus características. Y es que se caracteriza por ser volátil (volatile), continuo (ongoing), líquido (liquid), complejo (complex), ambiguo (ambiguous), anidado (nested), interactivo (interactive) y caótico (chaotic). De hecho, esta perspectiva va más allá del ampliamente utilizado concepto VUCA o el más reciente concepto BANI.
Por otra parte, reflexionamos sobre los resultados de una investigación en torno al posicionamiento de las organizaciones frente a las exigencias de dicho escenario. Se basa en las aportaciones de más de mil directivos y líderes empresariales que han participado en el Executive MBA de Esade Business School durante los últimos cinco años.
Las características del nuevo entorno “VOLCANIC”
Repasemos en detalle los rasgos distintivos del contexto en el que se ven obligadas a operar las empresas en la actualidad:
Volátil
El entorno se caracteriza por la inestabilidad, la imprevisibilidad y las fluctuaciones rápidas, así que las circunstancias dentro y fuera de la organización pueden cambiar repentina e inesperadamente.
Esta volatilidad puede deberse a cambios en la demanda del mercado, avances tecnológicos, nuevas regulaciones, tensiones geopolíticas o fluctuaciones económicas. Y exige un enfoque flexible en la estrategia, la toma de decisiones y el cambio organizacional.
Para hacer frente a los acontecimientos inesperados, las organizaciones deben focalizarse en el desarrollo de estrategias ágiles que posibiliten una adaptación rápida. A medida que cambian las circunstancias, a las empresas les resulta más difícil predecir y planificar el futuro. En esas condiciones, el ritmo y la naturaleza de los cambios suelen ser erráticos.
Continuo
Se refiere a la naturaleza continua e iterativa de los cambios,...
Jaap Boonstra
Profesor visitante en Esade Business School ·
Jaap Boonstra is a professor of Organization Dynamics at ESADE Business School in Barcelona (Spain) and visiting professor of Organizational Change at WU, Vienna University for Economics and Business. He is a senior lecturer at the Netherlands School of Public Administration in The Hague. Before he worked as a professor of Organizational Change and Learning at the University of Amsterdam (The Netherlands) and as Dean of Sioo, Interuniversity Center for Organizational Change and Learning (The Netherlands).
At ESADE Business School he is involved in education on strategic and cultural change in organizations, organizational and professional development and cross-cultural mergers and alliances. His research focuses on transformational leadership, success factors to organizational change and innovation, power dynamics in organizations, cross-cultural management and organizational change and development.
As an independent consultant he is involved in change processes in international business firms and organizational networks in the Netherlands, Germany and Spain. In addition, he is a member of supervisory and non-executive boards in financial services and public institutes in health care, safety, and youth care.
Jaap has published more than two hundred articles on technological and organizational innovation, management of organizational change, politics in organizations, strategic decision making and transformational change in production firms, the service sector and public administration. He published several articles in Harvard Deusto Management Review about organizational change and development, strategic and cultural change, and transformational leadership.
His international books are Dynamics of Organizational Change and Learning (Wiley 2004), Intervening and Changing (Wiley, 2007), Organizational Change and Leadership in Organizations (Wiley, 2013), Change Management Adventures (Warden Press, 2016) and Organizational Change as Collaborative Play, (Boom Amsterdam, 2019) and together with Francisco Loscos El cambio como un juego de interaccion estrategica (Profit editorial, 2019).
More information and websites:
Francisco Loscos Arenas
Profesor asociado del Departamento de Dirección de Personas y Organización de Esade Business School ·
Artículos relacionados
Cómo la tecnología redefinirá el liderazgo y la dirección de empresas
Artículo del mes


Business Review (Núm. 350) · Habilidades directivas · Diciembre 2024
¿Te imaginas un mundo en el que pudieras contar con la ayuda de una inteligencia artificial para gestionar y tomar las decisiones del día a día? Lejos de ser ciencia ficción, la tecnología está transformando el mundo empresarial, y el rol del directivo no va a ser la excepción.
Aunque hoy ya podemos ver el impacto de la tecnología en la gestión, las próximas décadas nos van a traer avances disruptivos que van a requerir repensar qué quiere decir dirigir organizaciones y equipos, así como qué implica liderar. Y, como sucede en cualquier transformación, aquellos que tengan la capacidad de anticipar los cambios y comprendan el potencial que puede aportar la tecnología contarán con una ventaja competitiva significativa en el mercado.
La automatización como motor del cambio
En 2050, la automatización de tareas cotidianas será una realidad omnipresente. La promesa que hoy existe sobre cómo los robots y la inteligencia artificial se encargarán de tareas y procesos repetitivos será una realidad total. Esto permitirá a los directivos liberar tiempo para concentrarse en tareas estratégicas, creativas e interpersonales. Pero el potencial de la IA lo veremos no solo en la automatización de tareas, sino también en el apoyo a la toma de decisiones, el análisis de grandes cantidades de datos en tiempo real y la predicción de tendencias con una precisión que hoy solo podríamos soñar. No obstante, sin una profunda comprensión de estas tecnologías y su potencial, los directivos no podrán aprovecharlas al máximo.
Esta automatización masiva en todos los sectores también comportará nuevos desafíos. La gestión del cambio, la adaptación de los empleados a sus nuevas responsabilidades y cómo crear y preservar la cultura empresarial serán aspectos críticos. Además, el liderazgo requerirá un enfoque cada vez más humano y empático, que facilite un equilibrio entre el valor que aporta la tecnología y aquel que aportan las personas.
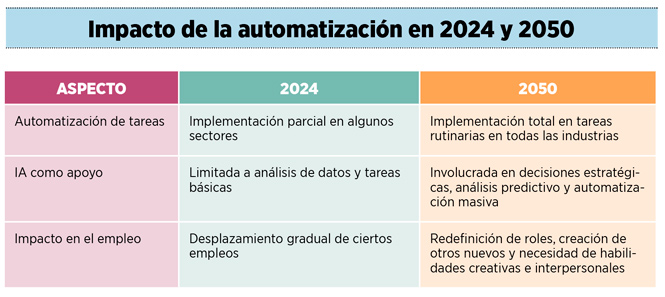
La inteligencia artificial: un socio estratégico
El futuro de la IA pasa por convertirse en un socio estratégico en la toma de decisiones, complementando las habilidades y “au...
Esteve Almirall
Profesor del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Sciences en Esade Business School ·
Esteve Almirall es profesor titular en Esade y Dtr. del Centro de Innovación en las Ciudades. Su docencia incluye varias universidades, entre ellas UC Berkeley, Purdue, UPF, UPC y EPFL. Su carrera académica es dual, incluyendo IA y Management Science, particularmente el área de Innovación. Esteve posee también una larga experiencia empresarial en el sector de la informática con una carrera en consultoría y banca, donde durante muchos años fue el CIO más joven de la banca española, siendo el 1º banco en realizar transacciones online y el 2º en disponer de uan banca online. En el ámbito académico ha estado involucrado en muchos programas, su último reto fue la creación del Máster en Business Analytics de Esade (clasificado # 5 en el mundo en su inicio https://www.topuniversities.com/university-rankings/business-masters-rankings/ business-analytics / 2019)
Esteve es un apasionado de la intersección entre Tecnologías Digitales e Innovación, particularmente Smart Cities donde participó en múltiples proyectos, congresos y keynotes. Fue uno de los fundadores de las Redes Europeas de Living Labs con +400 Living Labs en todo el mundo y coordinó varios Proyectos Europeos de alto impacto como Open Cities o Commons for Europe. Esteve también trabajó para el Banco Mundial y la Comisión Europea como experto. Ha estado profundamente involucrado en el movimiento de Smart Cities y en Smart City Expo desde sus inicios.
Su investigación ha sido publicada en las principales revistas científicas como Academy of Management Review, MISQ, Government Information Quarterly, HBR, CACM o California Management Review o Harvard Deusto entre otras. Asimismo, ha dirigido un buen número de tesis de master y doctorado.
Colabora habitualmente en prensa y podréis encontrar sus artículos en La Vanguardia, El Pais, Via Empresa, Forbes, El Nacional, ethic y también en la radio en RAC1 @nohose, en conferencias y keynotes y en redes sociales en twitter @ealmirall.
Sígueme en:
Luis Vives
Profesor del Departamento de Dirección General y Estrategia y director de Relaciones Corporativas y Engagement en Esade Business School ·
Artículos relacionados
Una gran idea
Tom Peters
Business Review (Núm. 350) · Habilidades directivas
Índice ‘data-driven’: una herramienta para impulsar la transformación digital
Artículo del mes
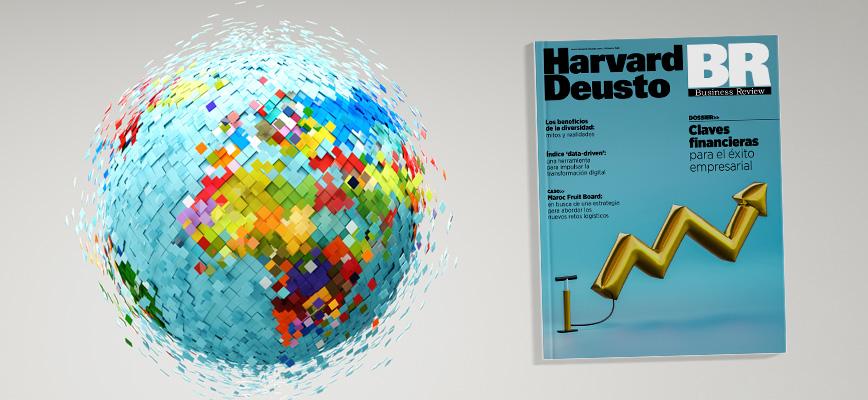

JZ
Javier Zamora López
Business Review (Núm. 346) · TIC · Julio 2024
Vivimos en un mundo donde las fronteras entre el mundo físico y digital se desdibujan. Esta situación, impulsada por el incremento exponencial de la densidad digital, o la cantidad de datos conectados asociados a organizaciones, personas y objetos1, define un nuevo entorno competitivo caracterizado por tres fenómenos:
• “Consumerización”. Hace referencia a que la tecnología digital se ha vuelto accesible y asequible, es decir, los clientes disponen ahora de tecnología digital que hasta hace poco solo estaba al alcance de las corporaciones. Este hecho redefine la relación de las empresas con el mercado, pasando de ser unidireccional a bidireccional.
• Democratización. Alude a la reducción de las barreras de entrada en diferentes sectores como consecuencia del descenso de costes de la tecnología digital debido a la ley de Moore.
• Plataformización. Indica que las cadenas de valor lineales que tradicionalmente han estructurado las distintas industrias evolucionan a ecosistemas de información donde distintos actores contribuyen a la creación de propuestas de valor, siendo orquestados por una plataforma y redefiniendo el perímetro de las organizaciones.
En este contexto cambiante, la transformación digital que están acometiendo las empresas debe verse como un proceso continuo que no se limita a la mera adopción tecnológica. Es decir, una evolución hacia organizaciones diseñadas para adaptarse y cambiar constantemente, reconociendo que los cambios son la nueva norma. Dicha transformación impacta en tres dimensiones clave: la infraestructura tecnológica para una gestión eficiente de los datos; el modelo de negocio para la creación y captura de valor, y el modelo organizativo, que incluye nuevos procesos y capacidades organizativas3.
La transformación digital implica una revalorización de los datos como activo principal, donde las organizaciones se convierten en entidades impulsadas por los datos (data-driven) para innovar en sus modelos de negocio y procesos. Tradicionalmente, la mayoría de las organizaciones han utilizado el dato como un elemento de control en la ejecución de sus modelos de negocio. Sin embargo, en un contexto de alta densidad digital, el dato también se convierte en materia prima de los procesos de innovación4.
Este artículo analiza la relación entre el nivel de madurez de una organización en la u...
Javier Zamora López
Profesor de Dirección de Operaciones, Información y Tecnología en IESE Business School ·
Artículos relacionados
La empresa y la 'Web 2.0'
ED
Enrique Dans
Márketing y Ventas (Núm. 346) · TIC
Del carisma al servicio
Artículo del mes
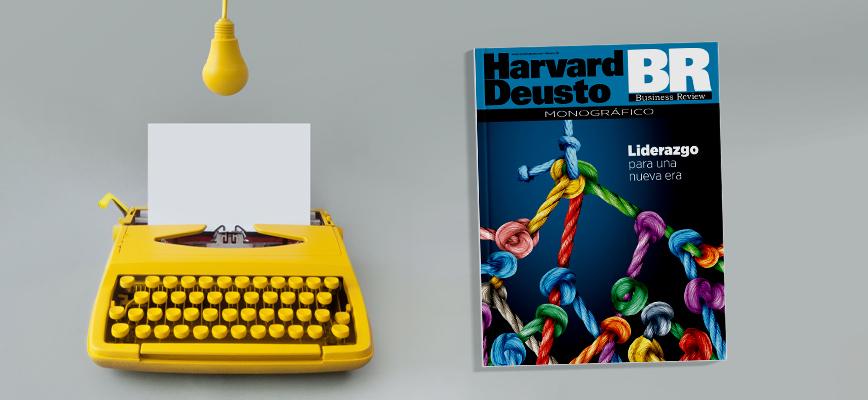
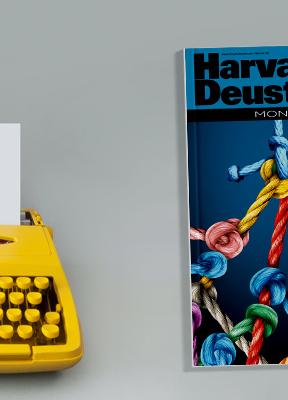
Business Review (Núm. 337) · Habilidades directivas · Octubre 2023
En los últimos años, dos términos, “talento” y “liderazgo”, han anegado los foros empresariales y los debates en las propias empresas y en la sociedad en su conjunto. Sin embargo, esta coexistencia carece de sentido, porque solo uno de los dos conceptos tiene un fondo real y ha sido objeto de un estudio serio. Mientras que del “talento” no sabemos nada –es un concepto esotérico y, en última instancia, vacío, del que ni las humanidades ni las ciencias sociales se han ocupado–, del “liderazgo” sabemos bastante: tanto la psicología como la historia (por no hablar de la filosofía o la literatura) han sabido tratarlo con provecho.
Desde la Antigüedad, pero, sobre todo, desde que se forjó la “teoría del gran hombre” en el siglo XIX, ha primado la visión del liderazgo como “carisma”; esto es, como una serie de rasgos personales más o menos innatos que señalan a los elegidos. Pero la teoría naufraga en lo más básico: no existen rasgos comunes a las grandes figuras históricas, que, en general, no podrían ser más diferentes. La correlación entre rasgos y liderazgo efectivo es baja (Ralph Melvin Stogdill la calculó en un exiguo 0,30); sin embargo, la creencia en los rasgos y su correlación con el liderazgo persiste. Con todo, lo peor que puede decirse de esta inveterada idea de analizar a personas extraordinarias para dar con las trazas del liderazgo es que descuida las conductas, que son lo esencial para los directivos, emprendedores y profesionales que desean aplicar en su práctica diaria lo que leen y estudian.
La primera mitad del siglo XX no solo sirvió para comprobar el espantoso impacto de algunos liderazgos enormemente dañinos, sino como banco de pruebas para innumerables líderes en situaciones de resistencia y batalla. Tras las dos guerras mundiales, la psicología entró en escena para preocuparse del fenómeno. Autores de la talla de Erich Fromm, Stanley Milgram y Philip Zimbardo analizaron la influencia, la valentía y la obediencia (las dos últimas, a partir de experimentos legendarios) y ofrecieron claves fundamentales para entender qué es liderar y cómo lideran los mejores. La psicología social ha enseñado que el liderazgo es consustancial a la condición humana y tiene funciones evolutivas: es esencial para la supervivencia de nuestra especie. Por esta misma razón, es obligado, para todo directivo, mando medio o emprendedor, entender lo esencial que la psicología tiene que decirnos sobre este asunto.
...
David Cerdá
Profesor en ESIC Business & Marketing School y Responsable de Innovación y Personas en Strategyco ·
David es un experto en los dos ámbitos que conforman las organizaciones: su arquitectura y los seres humanos que le dan vida. En este segundo aspecto, domina los campos de la creatividad, el liderazgo, la construcción de equipos extraordinarios y la excelencia profesional. En cuanto a la estructura de las empresas, trabaja en la cultura corporativa, los Sistemas de Innovación Abierta (SIA, una metodología propia para acelerar la innovación), la ingeniería de procesos y el control de gestión. También es un estudioso del Diseño Conductual, un área que aplica a la práctica del Management, y en términos generales de la conducta, clave de la Economía y la Empresa. Trabaja, en definitiva, en la gestión del cambio organizacional y personal en todas sus vertientes.
David tiene más de 20 años de experiencia profesional en puestos de responsabilidad en multinacionales y pymes, junto a una trayectoria en auditoría. Ha sido director de departamentos de finanzas y control interno, de innovación, y director general. Ha dirigido equipos, participado en procesos de integración y diseñado procesos de cambio cultural. También ha sido evaluador externo de excelencia y auditor de calidad interno. Ha participado en múltiples procesos de integración de empresas. Es profesor en diversas escuelas de negocio nacionales e internacionales.
David es consultor, interim manager, conferenciante y escritor. Entre sus siete títulos publicados, La organización viva, sobre liderazgo, cultura organizacional, personas, creatividad e innovación, y El buen profesional , sobre excelencia y ética profesional; y coautor de Las siete magníficas, un texto sobre habilidades profundas. Su último libro es Ética para valientes. Ha traducido, adaptado y prologado una treintena de obras, entre ellas el texto de referencia Marketing de servicios. Colabora con revistas de innovación y Management, y con publicaciones sobre arte y pensamiento. Su labor literaria puede seguirse en www.dcerda.com
David entrena a directivos y particulares para que mejoren su comunicación, tanto escrita como hablada. Ayuda a otros autores con sus artículos y libros y logra que quienes lo deseen sean capaces de dar grandes charlas, sesiones de feedback y conferencias. Como comunicador de sus propios contenidos, tiene en su haber conferencias, cursos y otros proyectos en ocho países. La mayoría de ellas son profesionales, pero también contribuye con contenidos para la sociedad civil.
David es doctor, Licenciado en Ciencias Empresariales, MBA, Máster en Producción y Logística, Experto universitario en gestión del Capital Intelectual y de los RRHH, Grado y Máster en Filosofía, y ha realizado el Growing Leaders Program (Ashridge Business School, UK).
David ofrece su consultoría, su interim management y su formación en español, inglés, francés, alemán, portugués e italiano
Luis Parra
CEO de Strategyco y profesor en la Fundación San Pablo Andalucía CEU, EOI y ESESA ·
José María González-Alorda
Socio de Strategyco y responsable del área comercial y ecosistemas de negocio ·
Artículos relacionados
Una gran idea
Tom Peters
Business Review (Núm. 337) · Habilidades directivas
Caso práctico. elBullifoundation: alimentando la creatividad y la innovación
Artículo del mes


MP
Marcel Planellas
Business Review (Núm. 334) · Estrategia · Junio 2023
Management & Innovation (Núm. 61) · Estrategia · Enero 2024
El restaurante elBulli tenía tres estrellas Michelin, y fue elegido por la crítica y sus pares como el mejor restaurante del mundo durante cinco años, cuatro de ellos consecutivos (2006-2009). Pero, para sorpresa de muchos, Ferran Adrià y su socio Juli Soler anunciaron la decisión de cerrar el restaurante que había sido el líder en la transformación del sector de la alta restauración en el año 2011. La noticia tuvo un fuerte impacto mundial, e incluso ocupó la portada de importantes periódicos económicos, como Financial Times.
Cerrar el restaurante fue una decisión estratégica que puso el punto y final a una etapa. Una decisión que también han tomado otros chefs al final de su carrera profesional o ante una situación económica adversa. Pero ellos fueron más allá: decidieron transformar el restaurante en una fundación, una decisión estratégica inédita en la alta restauración. Como decía Ferran Adrià: “ElBulli no se cierra, se transforma”. El reto era seguir creando en otro escenario y a través de una nueva organización, elBullifoundation, pero con los mismos valores (ver el cuadro 1).
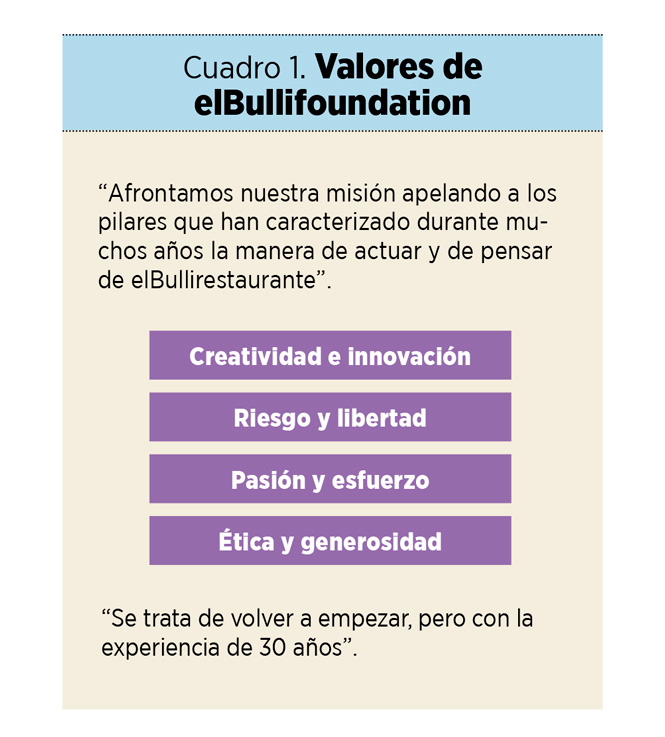
Progresivamente, se fue definiendo la triple misión de elBullifoundation1:
• Salvaguardar y difundir el legado de elBullirestaurante, como espacio y como fondo documental y de conocimiento (museo elBulli1846).
• Generar contenido de calidad para la restauración gastronómica (como la Bullipedia).
• Compartir la experiencia en gestión e innovación, dos aspectos fundamentales para el éxito y la longevidad de todo proyecto emprendedor (con elBulliDNA).
De elBullirestaurante a elBullifoundation
En 2009, Ferran Adrià anunció en Madrid Fusión que elBulli cerraría al cabo de dos años. Una de las noticias falsas que corrió como la pólvora fue que el restaurante tenía problemas económicos y que elBullifoundation era un farol que nunca vería la luz. En cambio, la realidad fue la puesta en marcha de diversas iniciativas para dotar de recursos a la fundación y asegurar su funcionamiento. Al final de la última temporada del restaurante, se crearon las Bulliexperiences, cenas privadas para empresas en las que podían invitar a directivos, clientes o prensa especializada. Se ha dado a conocer que la marca francesa de champán Dom Pérignon realizó una donación a elBullifoundation de 135.000 euros después de una de estas experiencias.
Otra iniciativa fue la subasta realizada por Sotheby’s en Hong Kong y Nueva York de las 8.000 botellas de la bodega de elBulli, junto con 150 lotes de piezas emblemáticas de la historia del restaurante, desde diferentes tipos de vajilla e instrumental de servicio hasta cartas de distintas épocas y chaquetillas, todas firmadas por Ferran Adrià y Juli Soler. En todos los lotes se superaron las previsiones iniciales de Sotheby’s, recaudando 1,4 millones de euros en Hong Kong y 700.000 euros en Nueva York. Un particular asiático pujó 28.200 euros por una cena para cuatro personas con Ferran y Albert Adrià en su restaurante Tickets de Barcelona. Entre subastas y cenas, acumularon cerca de seis millones de euros, que se invirtieron en diferentes fondos y cuyos dividendos han servido para financiar la fundación.
Así, el 7 de febrero de 2013 se constituyó elBullifoundation como fundación privada, ya que no se quería depender de los presupuestos públicos y era primordial mantener la libertad creativa. Promovida por Ferran Adrià y Juli Soler, la fundación se creó con una estructura familiar, y Soler fue elegido presidente.
Preparativos e inicio de la fundación
A partir del año 2000, todas las creaciones, técnicas y recetas de elBulli empezaron a ser metódicamente codificadas, registradas y archivadas. El resultado es el Catálogo General elBulli 1983-2011, una obra de varios tomos, con cerca de siete mil páginas, en las que se recogen los 1.846 platos creados hasta el cierre del restaurante, así como el análisis evolutivo de los conceptos, elaboraciones y métodos creativos que estuvieron presentes en la trayectoria de elBulli hasta el último día.
Los platos seleccionados son considerados novedades absolutas, creaciones originales –ni copias ni autoplagios– elegidas por Ferran Adrià y su equipo siguiendo un exigente criterio. Cada año se registraban las nuevas recetas, se fotografiaban y se publicaban en los libros donde se recopilaban las novedades de cada temporada. Al publicarlas, se daban a conocer a todo el mundo y se reconocía su autoría, dando forma así al patrimonio creativo de elBulli.
Durante la redacción del último volumen del Catálogo General elBulli 2005-2011, el equipo se planteó reordenar todas las familias de proyectos culinarios y reestructurar toda la información generada por elBulli. En este proceso, descubrieron que no había una herramienta o una colección, ni siquiera una web, que ofreciera una información precisa y ordenada sobre todos los productos, técnicas, elaboraciones y conceptos del mundo de la cocina moderna occidental. Este fue el inicio del proyecto de la Bullipedia, la enciclopedia de la restauración gastronómica de Occidente. La difusión de la Bullipedia dio un salto adelante de la mano de la revista Wired, especializada en la divulgación de la innovación y las nuevas tendencias en el mundo de la tecnología, que dedicó a este proyecto su portada del número de octubre de 2012, en la edición del Reino Unido. En la conferencia Wired 2012, en Londres, Ferran Adrià presentó oficialmente el proyecto.
Las exposiciones que se hicieron durante los años posteriores al cierre del restaurante tuvieron un gran éxito. Algunos ejemplos son “Ferran Adrià y elBulli: riesgo, libertad, creatividad”, inaugurada a finales de 2012 en el Palau Robert de Barcelona, que recibió 750.000 visitantes, o “Ferran Adrià and the Art of Food”, una exposición muy elogiada en la Somerset House de Londres. Estas exposiciones pusieron en evidencia el interés del público por entender cómo había funcionado el restaurante y cómo allí se había desarrollado la creatividad.
Todo ello hizo que el equipo se replanteara, en un proyecto arquitectónico muy ambicioso, la transformación del antiguo restaurante en un espacio expositivo y de archivo de 4.000 m2. Así, en la primavera de 2014, se presentó públicamente el proyecto del nuevo elBullifoundation en una exposición. Esta propuesta provocó las críticas de numerosos grupos ecologistas que se oponían a un proyecto de ampliación localizado dentro de los límites de un parque natural. Ante esta situación, la iniciativa se ralentizó y, posteriormente, se revisó.
A mitad de 2014 hubo dos cambios notables en elBullifoundation:
• Por un lado, el aumento de actividades y del número de personas involucradas planteó la necesidad de buscar un espacio de trabajo más amplio y versátil. El equipo se trasladó desde elBulliCarmen2 (un lugar donde se centralizaban todas las actividades de consultoría y asesoramiento) a la Bullipedia Lab (después nombrada elBulliLab), un espacio diáfano de 1.500 m2 en la calle Mèxic de Barcelona que, progresivamente, se habilitó para poder realizar las actividades de investigación y desarrollo de elBullifoundation, en las que participaban arquitectos, artistas, historiadores, diseñadores gráficos, ingenieros, cocineros, informáticos, periodistas, publicitarios…
• Por otro lado, la configuración del equipo cambió. Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, tres de los jefes de cocina en la última época del restaurante, que habían seguido en el equipo de elBulli-foundation, decidieron dedicarse de nuevo a la alta gastronomía, abriendo primero el restaurante Compartir, en Cadaqués, y luego Disfrutar, en Barcelona. A partir de entonces, Eugeni de Diego, también cocinero en el antiguo restaurante, pasó a coordinar las actividades de investigación en la fundación.
La pérdida y los “ángeles” (2015-2017)
En julio de 2015 falleció Juli Soler, artífice de la incorporación de Ferran Adrià a la cocina de elBulli y socio de Adrià desde 1990, año en el que ambos adquirieron la propiedad del restaurante. Soler, quizá menos conocido por el gran público, era admirado en todo el sector y considerado un innovador en el servicio de sala. Tenía el cargo de presidente de elBullifoundation, posición que adoptó posteriormente Ferran Adrià.
El proyecto arquitectónico inicial de la fundación, que preveía una ampliación de la superficie de elBulli para convertirlo en un museo, se tuvo que ajustar por varios motivos, entre ellos la presión de entidades ecologistas, y solo se incrementó un 20% la superficie construida del antiguo restaurante. Finalmente, en 2015 se iniciaron las obras en la Cala Montjoi.
También ese año se empezó a conceptualizar lo que daría lugar a la metodología Sapiens. La reflexión inicial era diseñar una herramienta para investigar diferentes disciplinas y desentrañar sus respectivos procesos creativos. La metodología Sapiens se empezó a aplicar en el desarrollo de los diferentes proyectos de elBullifoundation, y especialmente en la Bullipedia, como un sistema para estructurar el proceso de análisis y conectar el conocimiento.
Asimismo, a partir de la exposición “Ferran Adrià. Auditando el proceso creativo”, que tuvo lugar entre 2014 y 2015 en Madrid, se inició la conceptualización del proyecto de la auditoría creativa y de innovación, con el desarrollo de una nueva herramienta de utilidad para los directivos y empresarios que necesiten auditar la innovación de su organización.
Desde los primeros pasos de la fundación, Adrià decidió abandonar la mayor parte de las consultorías que realizaba a empresas del mundo de la gastronomía y de la industria alimentaria en general. No obstante, en algunos casos excepcionales, elBullifoundation llegó a acuerdos de patrocinio con diversas empresas a las que se refiere como los “ángeles” del proyecto3:
• Lavazza. Desde 1998, Ferran Adrià y elBulli mantienen una estrecha relación con la familia propietaria de la empresa de cafés Lavazza. ElBullifoundation contribuyó a la conceptualización del restaurante Condividere by Lavazza y a la publicación del libro Coffee Sapiens. Comprendere per innovare, que forma parte de la Bullipedia y que también se ha publicado en italiano.
• Telefónica. La relación con esta compañía también se inicia en elBulli, y, entre otras iniciativas, ha llevado a Ferran Adrià a realizar conferencias y actos sobre innovación en diversos países de Latinoamérica. A principios de 2017 empezaron a desarrollar otro proyecto, llamado “Escuelas creativas”, orientado a los centros de educación primaria y secundaria, para reflexionar sobre cómo se podía aplicar la metodología Sapiens en el mundo de la educación infantil. El resultado fueron una serie de publicaciones sobre diferentes aspectos de la realidad educativa, como el espacio en el que se enseña, la manera de educar o el currículum, entre otros.
• CaixaBank. Esta colaboración se ha orientado hacia el mundo de las pequeñas y medianas empresas, especialmente en el sector de la restauración. Ferran Adrià y el equipo de elBulifoundation han realizado actos con CaixaBank en diferentes ciudades españolas y también han publicado libros, como Mise en Place o Food and Beverage, para ayudar a los emprendedores en el proceso de gestionar un restaurante.
Otro proyecto que se emprendió, y al que elBullifoundation sigue dedicando un gran esfuerzo, es recopilar los datos de las más de dos mil personas que han trabajado en elBullirestaurante o que han colaborado con la fundación. Bajo el nombre de Bullinianos, el proyecto se concreta en una web4 que recoge los proyectos, el departamento y los años en los que cada persona participó.
Se considera que los bullinianos son portadores de un sentimiento y unos valores que son uno de los legados más importantes de elBulli. Para todos ellos, el paso por ese restaurante fue una experiencia que influyó en sus carreras profesionales; forman parte de una red. Muchos de ellos han puesto en marcha sus proyectos, creando sus propios restaurantes. De hecho, tres bullinianos han sido elegidos varias veces como los números uno del mundo por The World’s 50 Best Restaurants: René Redzepi, del Noma, en Copenhague; Joan Roca, del Celler de Can Roca, en Gerona, y Massimo Bottura, de la Osteria Francescana, en Módena5.
Los proyectos en tiempos de pandemia (2018-2020)
Paralelamente a la realización de las obras en la Cala Montjoi, en 2018 se siguieron desarrollando los diferentes proyectos de la fundación. Se publicaron los primeros libros de la Bullipedia, dedicados a las bebidas, vinos y cócteles, y se reforzó la divulgación del concepto de la metodología Sapiens con la publicación de una presentación multimedia, realizada por el diario Ara.
También se difundió a gran escala la historia de elBulli, con el lanzamiento en más de ciento cincuenta países de la serie documental ElBulli, Historia de un sueño. Catálogo audiovisual 1963-2009, con guion y dirección de David Pujol. Esta obra refleja los sesenta años de historia de elBulli, documentados con más de tres mil horas de filmación y cerca de doscientas personas entrevistadas. Los doce primeros capítulos, producidos por Radio Televisión Española, recogen los hechos más importantes de la historia del restaurante, y los últimos tres relatan la etapa posterior al cierre y su transformación en elBullifoundation.
El grupo farmacéutico Grifols se incorporó ese año como nuevo “ángel” de elBullifoundation. Esta compañía, partiendo de la metodología de investigación Sapiens, creó el proyecto Grifology, con el que ha impulsado la creación de un archivo digital llamado The Cabinet, centrado exclusivamente en la innovación a lo largo de los más de cien años de historia de la compañía, que permite acceder a sus contribuciones más significativas e innovadoras.
En enero de 2019, Ferran Adrià anunció en Madrid Fusión la reapertura de elBulli convertido en un centro dedicado a la creatividad a través de la gastronomía: elBulli1846 (por el número de nuevas recetas creadas en el restaurante). Lo definió como un “Lab expositivo, no un restaurante ni una universidad”, que pretendía ser, a la vez, una exposición de la historia de elBullirestaurante y un laboratorio para investigar sobre creatividad y gastronomía. Se desconocía en aquellos momentos que la llegada de la COVID-19 volvería a retrasar la finalización del proyecto.
El día 1 de agosto de 2020, en medio de una de las oleadas de la pandemia, se volvieron a abrir las puertas de Cala Montjoi para acoger el primero de los distintos períodos de investigación que se llevarán a cabo en elBulli1846. Los participantes de esta 1ª convocatoria fueron diez personas provenientes del mundo de la arquitectura, la filosofía, la museografía, el diseño, la geopolítica, la administración de empresas, la gestión documental, la psicología, el tercer sector y la investigación de mercados. Este equipo multidisciplinar trabajó durante 77 días desarrollando nuevas iniciativas sobre la innovación en diferentes ámbitos (conocimiento conectado, gestión empresarial, filosofía de la innovación, liderazgo, gestión documental de una pyme…). El eje central era comprender la metodología Sapiens, mejorarla y reflexionar sobre cómo hacerla llegar al mundo, y generar conocimiento con ella.
El nuevo museo, elBulli1846 (2021-2023)
Los participantes de la 2.ª convocatoria de elBulli1846 llegaron el 1 de abril de 2021 a Cala Montjoi. En esta ocasión, todos tenían alguna vinculación con el mundo de la gastronomía, y se quería comprender el mundo de la cocina a través de la revisión de los libros y recetas históricas. Por primera vez en diez años, se volvieron a encender los fogones de elBulli para que los participantes pudieran trabajar sus nuevas elaboraciones bajo la dirección de Ferran Adrià y su equipo.
Durante estos últimos años, el proyecto de la Bullipedia se ha ido ampliando. El volumen cero salió a finales de junio de 2020, dedicado a la metodología Sapiens, que se aplica en los diferentes libros de la enciclopedia. En él participaron Ferran Adrià y Auri García, con la colaboración de curators de diferentes disciplinas. Actualmente ya se han publicado más de veinte títulos, con 500 páginas cada uno, sobre temas como la historia de la restauración, los productos no elaborados, el vino o los cócteles.
La colaboración con el “ángel” y partner teconológico Telefónica se ha vehiculado, entre otras acciones, a través de la campaña “Mejor Conectados” y con la innovadora iniciativa de convertir los dibujos sobre la evolución de la gastronomía de Ferran Adrià en NFT, que pueden ser adquiridos para colaborar con elBullifoundation.
Además, en el Festival de Cine de San Sebastián de 2021 se presentó el documental Las huellas de elBulli, dirigido por Íñigo Ruiz Aquerreta y José Larraza y producido por Movistar+. En él se revisa la influencia de elBullirestaurante diez años después de su cierre.
Con CaixaBank, se ha desarrollado un programa de formación orientado a pequeñas y medianas empresas llamado “Recetas de Gestión”, que se ha impartido tanto en formato presencial como online, a través de la web CaixaBankLab Campus. En marzo de 2022, CaixaBank y elBullifoundation publicaron el libro 77 Actitud Innovadora, una recopilación de 77 ideas de Ferran Adrià comentadas por los participantes de la primera convocatoria de elBulli1846.
Ferran Adrià ha anunciado que el 15 de junio de 2023 se abrirá el museo elBulli1846 en Cala Montjoi, en el Parque Natural del Cap de Creus (ver el cuadro 2). Adrià ha comentado al respecto que no le preocupan los retrasos que se han producido, especialmente con la apertura del museo, ya que trabaja pensando en el futuro. Considera que lo importante no es lo que va a pasar de aquí a cinco años, sino de aquí a cincuenta. Una visión estratégica a largo plazo: algo así como un disparo a la Luna, un verdadero moonshot.
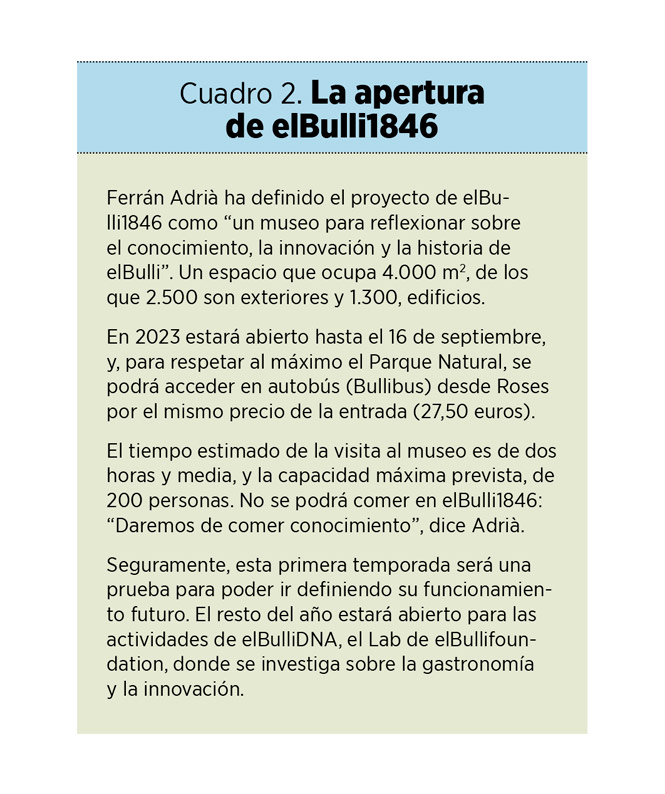
Auditando el sistema de innovación de elBullifoundation
La metodología Auditoría de la Innovación nace a partir de la experiencia creativa de elBulli, y se desarrolla con la voluntad de llenar el vacío existente de herramientas para las empresas que quieren innovar6. Ha sido testada, a lo largo de los últimos años, en diversas empresas y organizaciones de sectores diferentes, lo que ha permitido afinar y mejorar el prototipo inicial, a través de diferentes versiones.
De forma conjunta, Esade Business School y elBullifoundation han organizado durante varios años un reto académico anual denominado Creativity for Business Innovation Challenge (C4Bi), en el que equipos de estudiantes de diferentes escuelas de negocios –MIT, Berkeley, Copenhague, Aalto, Oxford y Esade– aplicaban la Auditoría de la Innovación a una organización: Roca Group en 2015, el Hospital de Sant Joan de Déu en 2016, HP Inc. en 2017 y Barça Innovation Hub en 2018. Posteriormente, también se ha acompañado en el proceso de innovación al diario Ara y empresas de sectores tan diversos como el de la alimentación, la tecnología, la agricultura, los servicios…
Dentro de la Auditoría de la Innovación, una parte central es el análisis del sistema, del motor de la innovación de la empresa. Es decir, conocer y comprender cómo se innova en la organización. El sistema de innovación tiene una parte más “soft”, formada por el equipo y la cultura de innovación, y otra parte más “hard”, con los recursos y el proceso de innovación. Cada uno de estos cuatro elementos principales es necesario, e interactúan de manera dinámica en cada empresa (ver el cuadro 3).
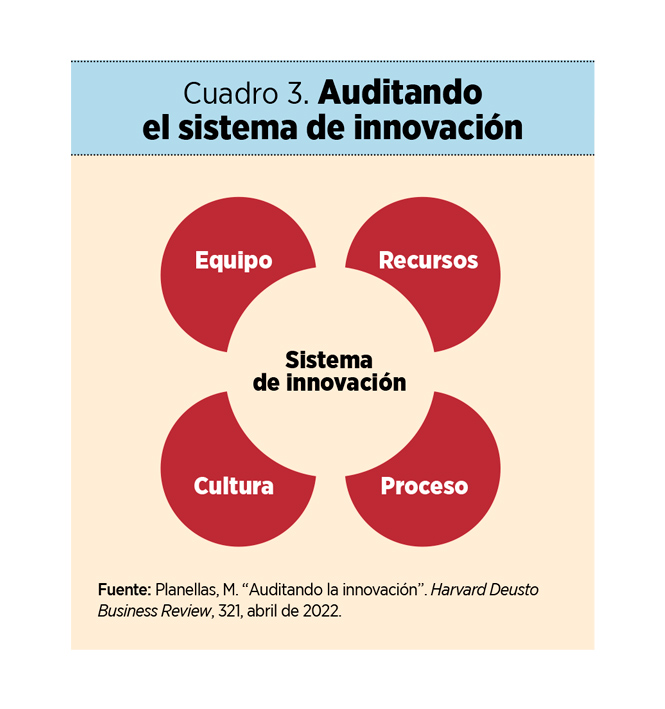
Una revisión de los primeros doce años de vida de elBullifoundation muestra el alto nivel de ambición del proyecto, la gran cantidad de actividades realizadas, cómo se han afrontado las dificultades y de qué modo se han ido definiendo la triple misión y la estrategia de la fundación. Si se analizan brevemente los cuatro aspectos clave de su sistema de innovación, se llega a estas conclusiones:
1. El líder y el equipo
Ferran Adrià ha liderado elBullifoundation transitando de ser uno de los grandes chefs a convertirse en un referente en el mundo de la creatividad y la innovación. El equipo de la fundación tiene un núcleo estable reducido, formado por personas con una larga trayectoria dentro de “la familia de elBulli” (ver el cuadro 4), junto con un gran abanico de profesionales de diferentes disciplinas que han realizado colaboraciones en algunos de los proyectos, llegando a surgir spin-offs de algunas iniciativas, como Dosgrapas o Thinknovate.
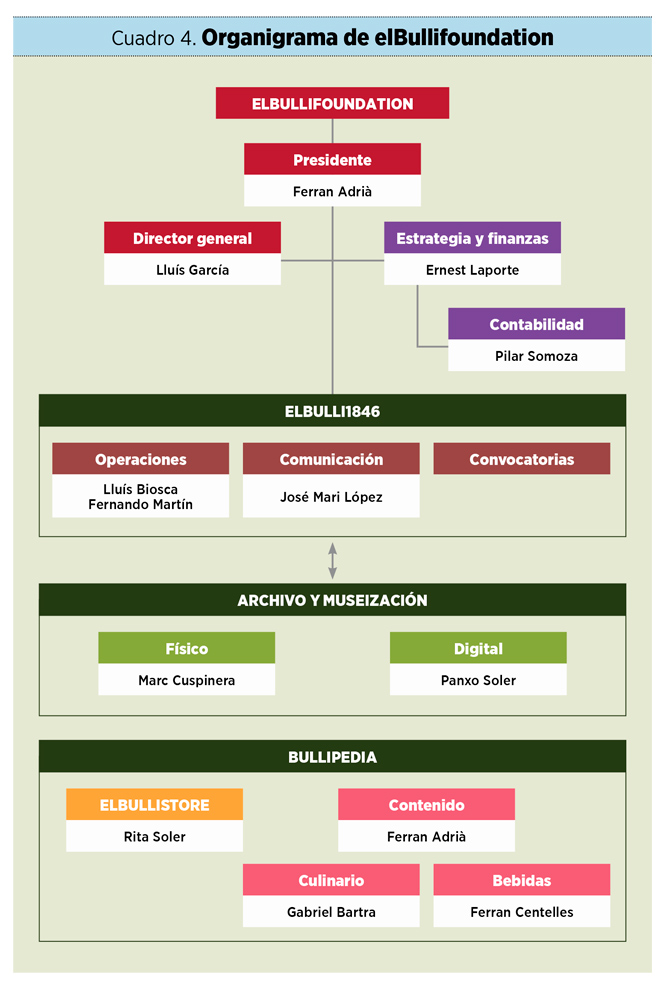
2. La cultura
ElBullifoundation ha adoptado la cultura y el método de elBullirestaurante, como lo pudieron vivir los participantes de la primera convocatoria de elBulli1846, que compartieron 77 días con Ferran Adrià: trayendo la motivación de casa y haciéndose muchas preguntas; con el objetivo de innovar abriendo nuevos caminos; descubriendo la importancia de la puntualidad y el orden; dedicando el 80% del tiempo al trabajo individual y el 20% al trabajo en equipo; en silencio y sin móviles; empezando el día al grito de “¡Al ataque!”.
3. Los recursos
Desde el punto de vista económico, elBullifoundation ha logrado los recursos necesarios para poder tener libertad para crear. Su presupuesto anual ha oscilado entre 1,1 y 1,2 millones de euros. Ha mantenido el endowment inicial, y se ha apalancado para financiar la inversión total de elBulli1846 en rehabilitación, construcción y museización, que ha sido de 11 millones de euros. Su fuente de ingresos principal durante estos años han sido las aportaciones anuales de los angels y las ventas de elBulliStore. A partir de la inauguración del museo elBulli1846, se añaden otras fuentes de ingresos al modelo de negocio, desde la venta de entradas hasta la posibilidad de organizar un programa de actividades, para añadir algún aspecto de potencial de futuro.
4. El proceso
El análisis de las acciones realizadas permite observar cómo, de manera muy eficiente y ágil, se han gestionado proyectos muy complejos: desde exposiciones internacionales hasta la publicación de una enciclopedia o la construcción de un museo-archivo. Como ha reconocido Ferran Adrià, no se han gestionado adecuadamente los tiempos al ampliarse extraordinariamente el propósito de elBullifoundation, pero, una vez superadas las adversidades, ahora, el reto inmediato es gestionar la nueva etapa que se inicia con la apertura de elBulli1846 y seguir avanzando en lograr difundir el legado de elBulli para que llegue a las nuevas generaciones.
Referencias
1. https://elbullifoundation.com
2. Desde 1997, en elBullitaller se trabajaba la creatividad para el restaurante de Cala Montjoi. Pero el proyecto fue creciendo, y la creatividad de cocina para elBulli se combinó con la creatividad aplicada a otros ámbitos (asesoramiento, consulting, libros, etc.). En el año 2000, se trasladó elBullitaller a la calle Portaferrissa, y, dada su actividad, cada vez más desbordante, en 2001, se centralizaron todas aquellas actividades no tenían relación directa con la creatividad gastronómica a elBulliCarmen.
3. Más adelante, el grupo farmacéutico Grifols también se unió al proyecto.
4. www.bullinianos.com
5. www.theworlds50best.com
6. Planellas, M. “Auditando la innovación”. Harvard Deusto Business Review, 321, abril de 2022.
» Adrià, F. y Planellas, M. “Innovar es de valientes”. Podcast Podimo (www.podimo.com), 2022.
» Capdevila, I. y Planellas, M. Caso elBullifoundation (2011-2022). The Case Center (www.thecasecenter.org), 2022.
» Planellas, M. El libro rojo de la innovación. Introducción de Ferran Adrià. Editorial Conecta, 2021.
Marcel Planellas
Profesor del Departamento de Dirección General y Estrategia de Esade Business School - Universitat Ramon Llull ·
Artículos relacionados
Ideas innovadoras para 2004
HD
Harvard Deusto
Business Review (Núm. 334) · Estrategia
¿Nuevos escenarios de gestión?
Artículo del mes


Business Review (Núm. 317) · Estrategia · Diciembre 2021
Por Ignacio Serrano y Josep M. Sayeras.
Auftragstaktik es un término alemán que hace referencia a cómo encarar los procesos de toma de decisiones partiendo de la premisa de la necesidad de reaccionar a las circunstancias siempre cambiantes que se pueden presentar. Es un concepto que nace de la doctrina militar alemana y que considera esencial dar margen de maniobra a la iniciativa de los subordinados. A tal fin, se pretende que quien ejerce el mando, en vez de asentar su autoridad en las órdenes detalladas y el control exhaustivo del proceso, lo ejerza a partir de la asignación clara de objetivos, dejando margen suficiente a los subordinados para que estos busquen el mejor curso de acción para conseguirlos. Se trata, en definitiva, de conseguir que, a todos los niveles de responsabilidad, cualquier responsable involucrado utilice su iniciativa para adaptarse mejor a la situación real, en función de la misión asignada y de la evolución de los acontecimientos.
Esta es una manera interesante de enfocar el manejo de los grupos humanos y, por tanto, también de enfocar el manejo de las organizaciones. Requiere que haya una vinculación fuerte entre la persona y la organización, y que esa vinculación no sea únicamente formal, sino que se traduzca en compromiso, en la confianza de que ese compromiso, si viene acompañado del talento adecuado, se podrá traducir, a su vez, en resultados. Es una manera interesante de enfocar la gestión de las organizaciones, pero todo parece indicar que no es por ahí por donde vamos. Veamos por qué.
Nuevas Tecnologías y Mercado Laboral
El profesor Levitt, en los años sesenta, acuñó el término “la miopía del marketing” para referirse a un escenario en que las empresas miraban (equivocadamente) al producto en lugar de centrarse en ver qué necesidades satisfacía1. El objeto de este artículo no es entrar en la dicotomía producto-necesidad, sino considerar otra relación, a día de hoy mucho más candente: la existente entre las nuevas tecnologías y el mercado laboral. En este sentido, cualquiera mínimamente interesado en esta cuestión habrá oído el mantra de que “la tecnología destruirá puestos de trabajo, pero lo que es innegable es que creará nuevos y mejores puestos en el futuro”. Algunos especialistas incluso añaden “como siempre ha sido”. Históricamente, los cambios en el mercado laboral asociados a cambios tecnológicos se han producido en oleadas: del sector ...
Ignacio Serrano
Profesor titular del Departamento de Dirección de Personas y Organización en Esade ·
Josep M. Sayeras
Profesor titular del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad en Esade ·
Artículos relacionados
Ideas innovadoras para 2004
HD
Harvard Deusto
Business Review (Núm. 317) · Estrategia
Los siete retos de la inteligencia artificial en el entorno empresarial
Artículo del mes


Business Review (Núm. 316) · TIC · Noviembre 2021
En 1954, en plena Guerra Fría, IBM desarrolló su primer traductor automático ruso-inglés. Este sistema pionero tenía algunas limitaciones: operaba con solamente seis reglas gramaticales y un diccionario de doscientas cincuenta palabras. A pesar de ello, logró traducir sesenta frases. Dos años más tarde, el equipo de investigadores de Stanford liderado por John McCarthy enfrentó una máquina a dos campeones de ajedrez rusos, perdiendo dos partidas, pero empatando otras dos. Fue este equipo, precisamente, el que acuñó la expresión inteligencia artificial, que definió como “la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas inteligentes”.
¿Programas inteligentes? ¿Estamos hablando, sencillamente, de un tipo de software más avanzado? Una de las posibles respuestas a esta pregunta, según el investigador de la Universidad de Aalto Antti Ajanki, es que, en el entorno de los programas informáticos, los programadores automatizan tareas escribiendo programas, mientras que, en el entorno de la inteligencia artificial, es la computadora la que escribe el programa que se ajusta a los datos disponibles. Esta última afirmación puede parecer exagerada; la aplicación de inteligencia artificial no escribe el programa desde cero, puesto que ha sido desarrollada por un programador, pero lo que sí hace es aprender patrones de modo autónomo, en función de datos que recibe y procesa.
La inteligencia artificial en las empresas
La inteligencia artificial aporta un gran valor a aquellas compañías que la utilizan de forma apropiada, incrementando la eficiencia y la calidad de sus operaciones, de una forma que implica cambios radicales en la gestión empresarial en todas sus áreas: logística, operaciones, marketing, ventas, finanzas, etc. Algunos consideran que esta es una tecnología disruptiva, por la forma en la que está influyendo y cambiando un gran número de actividades empresariales, institucionales, científicas, tecnológicas y personales.
Si McCarthy habló de inteligencia artificial por primera vez hace sesenta y cinco años, debe haber alguna razón por la que esta tecnología no haya irrumpido con fuerza hasta hace relativamente poco tiempo. El motivo, entre otros, lo podemos encontrar en el hecho de que las aplicaciones de inteligencia artificial son más eficaces cuanto mayor es la cantidad y mejor la calidad de datos a procesar. El continuo incremento de la potencia de procesamiento de los ordenadores, la generalización del uso de Internet, la creación de una gran cantidad de bases de datos y el acceso a ellas han permitido los impresionantes avances de estas aplicaciones en los últimos años. Aun así, las empresas que deseen implementar la inteligencia artificial en su día a día, se enfrentan a varios retos.
Primer reto: Arquitectura de Información (AI)
Basura dentro, basura fuera. Este es un mantra habitual en la industria de la inteligencia artificial, que sugiere que unos datos de mala calidad, tras ser procesados por una aplicación de inteligencia artificial, ofrecen un resultado de mala calidad. Cantidad y calidad no van de la mano, más bien están reñidas. Por lo tanto, un primer reto al que enfrentarse en el uso de datos es que, además de obtenerlos en cantidad suficiente, estos sean de calidad también suficiente. Otra dificultad a la que puede enfrentarse la empresa a la hora de utilizar los datos es el hecho de que, frecuentemente, la información de la empresa está almacenada en silos, es decir, en repositorios de datos separados y no interconectados ni compatibles, y no está, por tanto, preparada para ser procesada por una aplicación de inteligencia artificial.
A todo ello, no se puede explotar eficazmente una aplicación de inteligencia artificial (IA) sin contar con una buena arquitectura de información (AI). Dicho de otro modo, no hay buena IA sin una adecuada AI.
Este concepto de “arquitectura de información” queda muy bien explicado en el método desarrollado por el vicepresidente sénior de IBM Rob Thomas, denominado escalera de inteligencia artificial. En base a este método, es necesario modelar el conjunto de datos disponibles en una plataforma única y pasar sucesivamente por los cuatro escalones de la escalera:
1) Recoger datos, haciéndolos simples y accesibles.
2) Organizar los datos para crear las bases analíticas, listas para ser procesadas.
3) Analizar los datos para comprobar su veracidad y transparencia. Los datos deben ser correctos y, a ser posible, sin sesgos.
4) Desplegar las aplicaciones de AI en la empresa.
Es frecuente que una empresa joven carezca de una base de datos con la que utilizar una aplicación de IA. Lo mismo puede ocurrir con una compañía no tan joven, pero aún de reducido tamaño, o con empresas más veteranas y de mayor dimensión, por el simple hecho de que nadie en ellas se haya ocupado de recoger metódicamente datos de su actividad y su mercado, entre otros. Estas posibles situaciones de escasez de datos impiden utilizar una aplicación de IA, pero, afortunadamente, para cada problema hay una solución: las empresas pueden comprar bases de datos de otras compañías y organizaciones (naturalmente, en función del marco legal aplicable, que en Europa es desfavorable en comparación con Estados Unidos). De hecho, existen empresas que actúan como intermediarias entre agentes que desean comprar o intercambiar datos.
Una cuestión citada en el tercer escalón de la escalera de inteligencia artificial –y controvertida– en relación a los datos es la presencia de sesgos, que puede generar resultados humana y socialmente injustos, como se ha podido comprobar en diversas ocasiones. Es fácil culpar a la IA por ello, pero la culpa no es de la herramienta, sino de quien le da el peor uso. Si alimentamos una aplicación de IA con datos que contienen sesgos, el resultado será sesgado. No obstante, frecuentemente, el sesgo es difícil de prevenir, y suele detectarse después de procesar millones de datos. En este aspecto, hay que reconocer que nuestra sociedad presenta sesgos indeseables, que quedan reflejados en los datos con los que alimentamos las aplicaciones de IA. Somos conscientes de ellos, los criticamos..., pero ahí están. Por ello, hay que ser muy cuidadosos con la información y, aun así, analizar los resultados de su proceso, por si hay que rectificarlos.
Existen numerosos casos en los que los resultados de las aplicaciones de IA presentan sesgos indeseables. La científica canadiense Joy Buolamwini, del MIT Media Lab, mientras preparaba un trabajo de investigación, descubrió que su rostro, de piel oscura, no era reconocido por una aplicación de IA de reconocimiento facial. Para seguir trabajando con ella, debía utilizar una máscara blanca. Analizó la aplicación para hallar qué era lo que fallaba, y descubrió que había sido “entrenada” con un gran número de imágenes de rostros de personas de piel clara. Los desarrolladores de la misma, en su mayoría hombres de piel clara, obviaron alimentar la aplicación con imágenes de personas con otros tonos de piel, además de incluir, por cierto, también una menor proporción de rostros de mujer. Esta discriminación –basura dentro– ocasionó un resultado sesgado –basura fuera–, tratándose de un ejemplo de total ausencia de rigor y sentido de la justicia en su desarrollo.
En otros casos, el sesgo puede no ser tan flagrante y aún persistir, a pesar de que se ponga mucha atención en evitarlo. Por ejemplo, la empresa norteamericana Pymetrics ofrece a las organizaciones unos videojuegos impulsados por IA para ser utilizados en sus procesos de selección de personal. Una de las versiones de esta aplicación ofrece como opción elegir entre juegos diseñados para personas con daltonismo, TDAH o dislexia, puesto que la legislación norteamericana prohíbe la discriminación por discapacidad o trastornos concretos en estos procesos. Ante ello, el “jugador” que presente una de estas afecciones, comprensiblemente dudará entre seleccionar o no la opción correspondiente. Si la selecciona, quedará clasificado como tal. Si no la selecciona, obtendrá, previsiblemente, un peor resultado en el uso del videojuego. ¿Como evitar este sesgo tan potencialmente perjudicial para el candidato? Pymetrics afirma que, para impedir discriminaciones, no informa a la empresa de los casos en que se ha seleccionado una de estas tres adaptaciones, sino que solamente comunica la puntuación obtenida con el videojuego. A pesar de ello, las dudas acerca del justo funcionamiento de esta herramienta pueden, lógicamente, persistir.
Finalmente, el sesgo puede ser consecuencia de no haber usado una variedad y cantidad de datos suficientes. Supongamos que se quiere utilizar una aplicación de IA para analizar la incidencia de plagas en cultivos de una variedad de cereal determinada. Para ello, se toman datos relativos a la altitud del terreno sobre el nivel del mar, la composición química del suelo, las temperaturas y la pluviosidad registradas, así como los abonos y plaguicidas empleados. Pero se obvia tomar datos acerca de la humedad ambiental, la dirección y fuerza del viento y los fenómenos meteorológicos extremos. Además, los datos tomados pertenecen a pocas explotaciones. Seguramente, el resultado obtenido será sesgado, al no haberse tenido en cuenta factores que pueden incidir en la presencia de plagas, y al no contar con una cantidad de datos sobre explotaciones suficientemente representativa de la realidad.
Segundo reto: implantación
Abrir cien millones de melones al mismo tiempo, verificar cuántos están buenos y cuántos no y por qué, puede no ser la mejor idea. Una empresa que consiga contar con una buena arquitectura de información puede tener la tentación de comenzar a aplicar la IA haciendo un uso exhaustivo de los datos disponibles, con el fin de obtener un ambicioso conjunto de resultados en diversos aspectos del negocio. Pero esta puede no ser la mejor idea, puesto que, en primer lugar, una buena arquitectura de información no es una perfecta arquitectura de información. Los datos no son 100% fiables, y, aun tras haber dedicado mucho tiempo y recursos a depurarlos, siempre puede haber errores y sesgos imprevistos, como se ha comentado. Por ello, no puede esperarse un perfecto funcionamiento de las aplicaciones de IA desde el primer momento. Hasta que no se hayan abierto y analizado unos cuantos “melones”, no se va a conocer el potencial que ofrecen los datos y las aplicaciones. Es mucho más recomendable, por tanto, comenzar con una aplicación y una cantidad limitada de información, observar y analizar el resultado obtenido e ir afinando y corrigiendo errores en base a ello. Y, cada vez que se consiga que una aplicación funcione correctamente con una cantidad determinada de datos, es aconsejable incrementar, de forma paulatina, la cantidad y variedad de datos y aplicaciones.
Una empresa que actualmente no esté usando ninguna aplicación de IA no tiene por qué sentir que hay un abismo entre ella y esta tecnología; ni siquiera por el hecho de tratarse, si es el caso, de una pequeña o mediana empresa. Podría pensarse que, para optar por el uso de IA en una empresa, es necesario acometer una gran inversión en software y hardware, así como contratar personal especializado y caro, y que todo ello no está al alcance de muchos, pero no es así necesariamente. Numerosos equipos de científicos y programadores, así como empresas tecnológicas, ofrecen soluciones y aplicaciones de IA mediante licencia, y la capacidad de procesamiento que no tengan los equipos de la compañía puede ser arrendada en la nube, a un coste razonable y adaptable a las necesidades de cada momento.
Tercer reto: incremento de productividad
Pasar de traducir unas cuantas frases del ruso al inglés (IBM, 1954) a traducir Guerra y paz, de Tolstói, en tres segundos (Microsoft, 2017) ha costado algo más de seis décadas. Y los traductores automáticos no obtienen todavía resultados impecables. Elon Musk declaró que sus nuevas megafactorías no tendrían operarios, confiando en que las tecnologías de IA y robótica se lo permitirían. Pero, un tiempo después, tuvo que admitir que el factor humano todavía es necesario y trabajará brazo (humano) con brazo (robótico), por lo menos en el corto y medio plazo. Y es que, a menudo, aquellas a las que denominamos “nuevas tecnologías” no son tan nuevas en el momento de alcanzar su uso generalizado. Tampoco su aplicación en las actividades empresariales genera inmediatamente un crecimiento de productividad espectacular. Según David Rotman, editor de MIT Technology Review, este crecimiento ha sido más bien decepcionante en los últimos veinte años, considerando el impresionante desarrollo de nuevas tecnologías que se ha registrado en el período1. El profesor de Stanford Erik Brynjolfsson describe este hecho como “la paradoja de la productividad”, sugiriendo que la simple aplicación de una nueva tecnología no garantiza un incremento de productividad. No obstante, Brynjolfsson reconoce que, posiblemente, esta tecnología no ha sido suficientemente aplicada como para generar un incremento de productividad notable, que espera que sí se produzca en los próximos años.
A veces es necesaria una crisis para ponerse las pilas. Buen ejemplo de ello es el rápido desarrollo de varias vacunas para la COVID-19 por parte de diferentes laboratorios biotecnológicos y farmacéuticos. Otro ejemplo es la adopción generalizada de herramientas para reuniones remotas que se ha producido durante la pandemia, que reducen desplazamientos y necesidad de espacio físico. Otro caso, más modesto y relativo a una tecnología de IA aún en desarrollo, lo encarna Abzu, con su aplicación de IA que identifica relaciones entre fuentes de datos, permitiendo efectuar predicciones precisas para acelerar el proceso de desarrollo de nuevos medicamentos.
Estos tres ejemplos sugieren que lo conveniente es afinar cuál es la tecnología óptima aplicable a cada objetivo de la empresa, buscando un resultado que conduzca eficazmente a un incremento de la productividad. Aunque esto puede no ser suficiente: como afirma Marianne Bellotti (U.S. Digital Service), en numerosas ocasiones, los procesos de toma de decisiones se apoyan menos en un análisis objetivo de los datos que en el resultado de una negociación entre las personas implicadas en ellos, que tienen diferentes prioridades y muestran distintos niveles de tolerancia al riesgo. Naturalmente, el factor humano no cede todo su protagonismo a la IA, al menos, por ahora.
Cuarto reto: La Paradoja de Polanyi o el problema de la Caja Negra
Brian Subirana, director de Inteligencia Artificial del Massachusetts Institute of Technology (MIT), explicaba en 2019 que, cuando su equipo desarrollaba una aplicación de IA, esta requería mucha actividad de prueba y error hasta conseguir que funcionara razonablemente bien; hasta el punto de que, una vez se obtenía ese buen funcionamiento, el equipo no podía explicar “por qué ahora funciona, y antes no lo hacía”. La paradoja de Polanyi2 se refiere a que los humanos somos capaces de hacer cosas que no sabemos explicar. El saxofonista que ejecuta una maravillosa improvisación; el futbolista que, regateando de forma increíble a cinco defensas, completa su proeza marcando un gol; el conductor que cambia de carril en la autopista porque adivina que el camionero que va por su derecha va a hacerlo sin usar el intermitente... Son habilidades que se adquieren con la práctica, y no a partir de un aprendizaje metódico o unas instrucciones muy concretas, y que no son fácilmente explicables a posteriori.
En el ámbito de la IA, este fenómeno recibe el apelativo de caja negra: algunas aplicaciones de IA aprenden en base a los datos que se les proporciona, toman sus conclusiones y ofrecen sus resultados, sin explicar cómo lo han hecho. Y ello puede representar algunos problemas para la compañía que toma y ejecuta decisiones basadas en el uso de aplicaciones de IA. Porque, en el mundo empresarial, así como en otros entornos, el rendimiento de cuentas es algo esencial. En algunas situaciones, especialmente en aquellas en las que algo ha salido mal, puede resultar muy comprometido pretender explicar que tal decisión fue aconsejada –o incluso, tomada– por una aplicación de IA en base a... algo desconocido. La red social china Tencent tuvo que retirar un chatbot en 2017, denominado BabyQ y desarrollado por Turing Robot, porque respondía con un seco “no” a la pregunta ¿te gusta el Partido Comunista Chino? Curiosidades aparte, especialmente en las actividades reguladas (banca, seguros, energía y otras), el fenómeno caja negra puede ser especialmente problemático, por razones obvias.
Pero este fenómeno también tiene su parte buena: nos recuerda que la IA no ha venido para sustituir al factor humano, sino para apoyarlo, y que este sigue siendo esencial en la toma de decisiones, su ejecución y el seguimiento de sus resultados. Aun así, algunos científicos y corporaciones tecnológicas (entre ellas, Google) están desplegando la denominada inteligencia artificial explicable (explanaible AI). En el caso de Google, los desarrolladores crearon una herramienta de este tipo (y la están ofreciendo actualmente a terceros) porque querían saber, una vez funcionaba, cómo lo hacían las aplicaciones de IA que desarrollaban y utilizaban en sus motores de búsqueda y en sus sistemas operativos para dispositivos móviles.
Quinto reto: nivel de desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial
No todas las tecnologías de IA han adquirido el nivel de desarrollo idóneo: las confusiones fatales de las aplicaciones de reconocimiento de imágenes de los coches autónomos, los asistentes de voz que dan respuestas políticamente incorrectas o el funcionamiento poco satisfactorio de buscadores y chatbots lo ilustran.
Aun así, muchas empresas desearían poder utilizar plenamente aplicaciones de reconocimiento de voz y de texto, asistentes virtuales, sistemas de reconocimiento de imágenes y otras herramientas para relacionarse con sus clientes, a la hora de realizar gestiones de información, asesoramiento, entregas y devoluciones, servicios posventa…, liberando a personal de estas tareas. Pero, para buena parte de estas funciones, estas aplicaciones, que funcionan con datos semiestructurados o no estructurados (imágenes, texto, comunicación oral), no ofrecen todavía un grado de fiabilidad suficiente. Esto puede ser comprobado frecuentemente al realizar preguntas al asistente de un teléfono inteligente y constatar que, en numerosas ocasiones, no comprende bien lo que se le está pidiendo. Por ello, las empresas deben ser muy prudentes en el uso de este tipo de aplicaciones, que pueden llevar a errores, quejas, reclamaciones e insatisfacción de los clientes.
Este funcionamiento imperfecto de las aplicaciones de IA, especialmente aquellas que trabajan con datos no estructurados, afecta no solamente a las empresas, sino también a actividades muy sensibles, como, por ejemplo, las funciones policiales. Como recogía una noticia de The New York Times3, en 2020 tuvo lugar la detención de un ciudadano norteamericano, Robert Williams, cuya orden fue activada erróneamente por una aplicación de reconocimiento de imágenes.
Contrariamente, las aplicaciones de IA que se basan en datos estructurados (datos numéricos bien organizados en una base) tienen un funcionamiento mucho mejor.
Algunas personas tienen la percepción de que las aplicaciones de IA son sustitutivas del talento humano; pero, al menos por ahora, no es así. Y no solamente por los errores que estas aplicaciones cometen. El escritor, editor y fotógrafo Kevin Kelly explica que la biología no es fácilmente replicable, y que la forma en la que pensamos los humanos es distinta a la forma en la que opera una aplicación de IA, del mismo modo que la forma en la que vuela un avión es diferente a la forma en la que lo hace un pájaro. Por lo tanto, la IA no puede sustituir al humano, sino que lo que hace es aumentar sus capacidades.
Sexto reto: rechazo social y laboral
Un fabricante de la ciudad inglesa de Huddersfield recibió en 1812 una carta firmada por un tal Ned Ludd, que le decía: “Hemos sabido que usted es el propietario de estas detestables máquinas de hilar, y mis hombres me han solicitado que le advierta de que tiene que destruirlas (...)”. El falso firmante de esta carta dio nombre al movimiento ludista, que rechazaba la sustitución de mano de obra humana por máquinas, y que protagonizó actividades violentas en el siglo XIV. La IA no genera un rechazo tan violento, sino, en todo caso, críticas, algo de prevención e incluso algún temor. El mismo Elon Musk afirmó en 2018 que la IA es más peligrosa que el armamento nuclear. En este aspecto, el famoso emprendedor no parece tener muchos seguidores, puesto que a la vista está la tranquilidad con la que miles de millones de personas ceden sus datos personales, gustos y opiniones a grandes empresas, a cambio de disfrutar de unos minutos de ocio, de satisfacer su curiosidad, de intercambiar opiniones y, posiblemente, de ejercer su vanidad. Aun así, Musk ha presentado recientemente su proyecto de robot humanoide, y ha resaltado que una de sus especificaciones es que “podrás huir de él”, en alusión a la baja velocidad a la que caminará.
Por un lado, puede existir una percepción mágica de lo que es la IA, alimentada por novelas y películas de ciencia ficción, con una visión trágica en la que las máquinas toman el control de la humanidad. Por otro lado, una percepción más práctica, realista y con sensibilidad social, en la que la preocupación por el futuro de los puestos de trabajo y por la privacidad de las personas es el principal elemento. Las revoluciones tecnológicas que la humanidad ha vivido en el pasado y la que vive ahora han comportado y comportan la reducción –o incluso la desaparición– de puestos de trabajo, para crear otros de distinta naturaleza. Como Kevin Kelly sugiere, el descendiente de un jornalero de la época anterior a la revolución agraria es hoy un especialista en marketing digital, y, probablemente, su nieto tendrá una profesión que hoy no conocemos todavía. Las voces más optimistas afirman que esto seguirá ocurriendo del mismo modo, y es más que comprensible la preocupación de muchas personas, que temen perder sus puestos de trabajo sin estar preparadas para acceder a nuevas ocupaciones, ya que estas requieren unos niveles de conocimientos técnicos que ellos no poseen ni pueden alcanzar en el corto o medio plazo.
Es por ello que las empresas, al incorporar aplicaciones de IA, deben estar preparadas para responder a la preocupación que, sin duda, mostrarán buena parte de sus trabajadores. Asimismo, las instituciones educativas públicas y privadas deberán proveer a la ciudadanía de la posibilidad de estudiar y prepararse para estas nuevas profesiones del futuro, y la ciudadanía deberá estar dispuesta a seguir aprendiendo y aceptando nuevos retos.
La destrucción creativa de puestos de trabajo no representa ahora mismo una urgencia social, pero puede serlo en un futuro no muy lejano, puesto que todo parece indicar que esta revolución tenderá a acelerarse en los próximos años.
Séptimo reto: confianza
Además de la prevención y el temor acerca de la IA en general, es necesario tener presentes sus versiones particulares; es decir, las que pueden surgir en el momento en el que un cliente o usuario conoce o sospecha que está interactuando con una aplicación de IA. Cualquier sistema sustentado en aplicaciones de IA debe ofrecer el máximo nivel de confianza posible, no solamente para despejar estas dudas, sino para que resulte realmente útil y justo. Para ello, las empresas y organizaciones que utilicen estas aplicaciones deben ser capaces de ofrecer:
• Trazabilidad. Los desarrolladores de aplicaciones de IA deben poder proporcionar mecanismos de trazabilidad de los algoritmos presentes, a fin de localizar y corregir sesgos y otros aspectos no deseables, que puedan surgir en el uso de estas aplicaciones. Ya han sido explicadas las dificultades que ello conlleva y los esfuerzos de varios actores del sector para mejorarla.
• Privacidad. Los datos de los clientes y usuarios deben estar siempre protegidos, y su uso debe responder fielmente a las condiciones contractuales con las que hayan sido obtenidos. Los marcos legales según países aplican distintos grados de protección de estos datos.
• Ausencia de sesgos. Los datos usados para adiestrar a las aplicaciones de IA no deben contener sesgos, y estas aplicaciones deben ser periódicamente auditadas para detectarlos, en su caso. Asimismo, se debe estar razonablemente seguro de que se nutre a la aplicación de la cantidad, variedad y calidad de datos más exigentes.
• Ética. Es posible que la Dirección de una compañía afirme “Nosotros estamos aquí para ganar dinero” o, más políticamente correcto, “Nuestro compromiso es mantener los puestos de trabajo, de los que dependen muchas familias”. Pero, afortunadamente, cada vez más, se espera que las empresas expresen, compartan y actúen en función de valores éticos
y de justicia social.
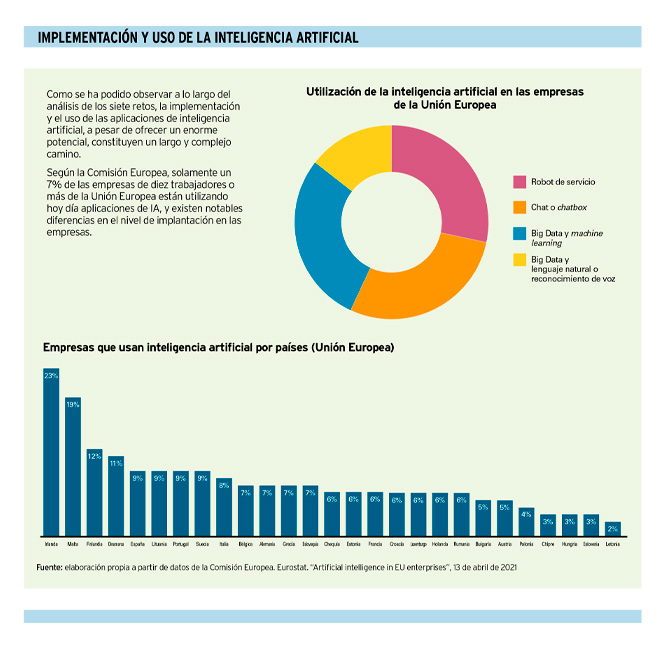
Referencias
1. Rotman, D. “Are you ready to be a techno-optimist again?”. MIT Technology Review, 2021.
2. Autor, D. “Polanyi’s Paradox and the Shape of Employment Growth”. National Bureau of Economic Research, 2014.
3. Hill, K. “Wrongfully Accused by an Algorithm”. The New York Times, 24 de junio de 2020.
» Brown, S. “How to prepare for the AI productivity boom”. MIT Management Sloan School, 2021.
» Haenlein, M. y Kaplan, A. “Artificial intelligence and robotics: Shaking up the business world and society at large”. Journal of Business Research, 2021.
» KPMG. “Thriving in an AI World. Unlocking the value of AI across seven key industries”, 2021.
» Thomas, R. The AI Ladder. Demystifying AI Challenges. O’Reilly Media, 2019.
Ernest Solé
Profesor del Área de Operaciones y Tecnología de la UPF Barcelona School of Management ·
Ernest Solé Udina (Barcelona, 1964) es Doctor en Empresa, Finanzas y Seguros por la Universitat de Barcelona, Máster de Investigación en Empresa, Finanzas y Seguros y licenciado en ADE. Diploma 'Radical Innovation' del Massachusetts Institute of Technology (M.I.T., Boston, USA). Pertenece al Core Faculty de la UPF Barcelona School of Management, siendo Senior lecturer del Área de Operaciones y Tecnología de la misma, con docencia en catalán, castellano e inglés, en Finanzas, Contabilidad y Dirección de Operaciones y Cadena de Suministro, y experto en realización de materiales docentes para cursos de formación in-company. Es también profesor Asociado de Dirección de Operaciones en la Universitat Pompeu Fabra, Director de la Cátedra API-UPF, miembro de la Comissió de Política Lingüística y tutor de los estudiantes de Doble Grado Administración y Dirección de Empresas/Derecho, e International Business Economics. Su Tesis Doctoral versa sobre los factores que influyen en las decisiones de inversión de la industria del Capital Riesgo en el sector Biotecnológico, siendo su área de investigación las decisiones de financiación en empresas de alta tecnología con presencia de alto grado de asimetría informativa.
Ha ejercido diversas responsabilidades en los sectores financiero y logístico, así como en la consultoría de empresas de alta tecnología y startups, y valoración de empresas de biotecnología, a lo largo de más de veinte años. Ha sido profesor en diversos centros universitarios, como la Universitat de Barcelona, Elisava, Tolouse Business School y Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI). Ha ejercido como consultor para la Fundació Emprèn (Programa Consolida't de la Generalitat de Catalunya, en el Col·legi de Periodistes de Catalunya). Ha ejercido como jefe de estudios de la UPF-Barcelona School of Management entre 2019 y 2021. Miembro de l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID), ha publicado diversos artículos en monográficos del mismo, y ha coordinado y presentado ponencias en algunos de sus congresos.
Sígueme en:
https://www.linkedin.com/in/ernest-sol%C3%A9-udina-ph-d-b522262b/
Susana Domingo
Profesora del Área de Estrategia y Emprendimiento y directora del EMBA y del MBA Full-Time de la UPF Barcelona School of Management ·
Artículos relacionados
La empresa y la 'Web 2.0'
Enrique Dans
Márketing y Ventas (Núm. 316) · TIC
Vendedores responsables: un valioso activo para las empresas
Artículo del mes
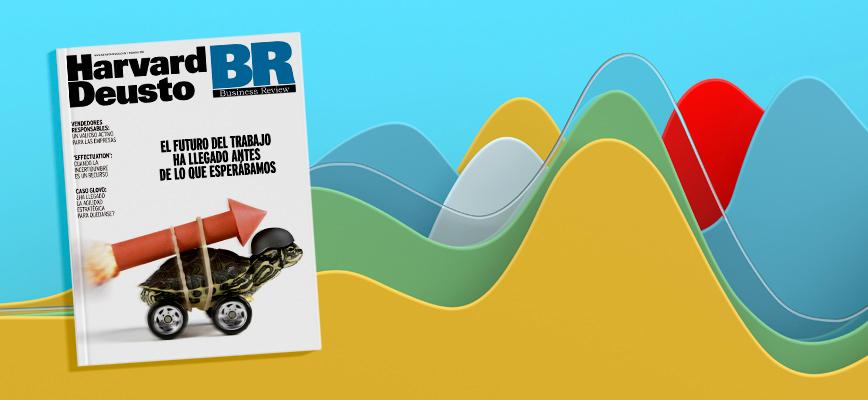


Jaime Castelló Molina
Business Review (Núm. 312) · Ventas · Junio 2021
El arquetipo de un vendedor en el imaginario popular está manchado por el estereotipo de ser una persona dispuesta a engañar para conseguir sus fines. Esta imagen inmoral del vendedor se ha perpetuado con los retratos de películas como El lobo de Wall Street o Glengarry Glen Ross. Sin embargo, la realidad es muy distinta: no solo la inmensa mayoría de los vendedores son profesionales con un alto sentido ético de su trabajo, sino que, además, los vendedores más responsables son los mejores para una empresa. En este artículo se exploran los beneficios para una compañía de contar con vendedores responsables y las mejores prácticas para conseguir un buen clima ético en las estructuras comerciales.
Comportamientos indeseables
El análisis de los comportamientos de los vendedores presenta una complejidad añadida al de cualquier otro empleado de una empresa. La principal diferencia es que los vendedores están “fuera” de la empresa (ya sea física o mentalmente, mientras piensan e interactúan con los clientes) la mayor parte de su tiempo, por lo que su comportamiento es a veces difícil de observar y monitorizar. Además, el ámbito de relación de los vendedores es muy grande, ya que incluye a los clientes, a los competidores, con quienes se encuentran en las sedes de los clientes o en los eventos sectoriales, y también a los compañeros de equipo comercial y al resto de la empresa, con quienes trabajan para cocrear soluciones para los clientes.
El espectro de los potenciales comportamientos indeseados de los vendedores se puede organizar en dos grandes ámbitos: el interno y el externo a la empresa.
• En el ámbito externo. Estarían los comportamientos indeseables contra los clientes, como ofrecer regalos y sobornos, mentir y ocultarles información relevante de los productos y servicios que se les ofrecen, discriminar injustamente en los precios o exagerar las ventajas de lo que se vende. También en este ámbito estarían los comportamientos indeseables hacia los competidores, como el espionaje industrial, el “robo” de clientes o la difamación de los competidores.
• En el ámbito interno. Los comportamientos indeseables pueden ser contra la empresa, e irían desde el mal uso de los recursos de la compañía o de su tiempo hasta el “fugarse” con los clientes a un competidor, pasando por ofrecer condiciones no autorizadas a los clientes o falsificar ventas. O pueden ser contra los propios compañeros, apropiándose del crédito del trabajo de los demás o acusándoles de sus fracasos.
Para resumir todos estos ámbitos, se pueden emplear las “cuatro C” como regla nemotécnica: clientes, competidores, compañía (por empresa) y colegas o compañeros.
Las cuatro C: definiendo a un vendedor responsable
En la enumeración de los comportamientos anterior se utiliza la palabra “indeseables”, y no las palabras “irresponsables” o “no éticos”, porque el juicio sobre lo ético o no ético de un comportamiento depende de las normas de la empresa.
A algunos de los lectores, es posible que parte de los comportamientos descritos en los párrafos anteriores les parezcan no solo normales, sino incluso recomendables y necesarios para que los vendedores hagan bien su trabajo. Y en este relativismo reside uno de los problemas del comportamiento ético de los vendedores. Para definirlo es necesario hacer explícito cuál es el código ético que seguimos en la empresa: no se puede definir un comportamiento no ético si antes no se ha definido bien lo que la organización considera ético, los valores que guían sus actuaciones y las de sus empleados. Sin esta definición previa, el vendedor queda expuesto a definir él mismo lo que está bien y está mal, basado en su propio código y en la interpretación de los mensajes que le lleguen de la compañía.
Como ejemplo de esta situación, un director Comercial de una empresa de seguros contaba que, cuando presentaron su código ético a los vendedores, uno de ellos se le acercó, compungido, y le confesó que había hablado mal de la competencia, pero que lo había hecho porque él creía que era lo que la empresa esperaba de él. La ausencia de unas normas claras abre la puerta a los comportamientos indeseables, por lo que definir lo que es aceptable es el primer paso para contar con vendedores responsables.
Un código ético para vendedores debería definir lo que es aceptable y lo que no en cada uno de los cuatro ámbitos de comportamientos enumerados (clientes, competidores, empresa y compañeros). Un posible ejemplo, adaptado del International Certified Professional Salesperson Code of Ethics (Sales & Marketing Executives International, 1994), podría ser:
Hacia los clientes:
• Ser honestos e íntegros en las relaciones con los clientes y con los clientes potenciales.
• Presentar de manera precisa, sin ocultar información, las ventajas e inconvenientes de los productos y servicios que se venden, ayudando así al cliente a tomar la mejor decisión para su empresa.
• Mantener a los clientes informados de todo aquello que pueda ayudarles a conseguir sus objetivos.
Hacia los competidores:
• Obtener información de la competencia solamente por medios éticos y legales.
• Describir a los competidores y sus productos de manera honesta y verídica.
Hacia la empresa:
• Usar los recursos que ofrece la empresa de manera responsable y solamente para realizar ese trabajo.
• Respetar la confidencialidad de la información que proporciona la empresa.
• Actuar de manera íntegra y honesta en el reporte de la información que solicite la compañía.
Hacia los compañeros:
• Respetar a los compañeros y al resto de los trabajadores de la empresa, siendo con ellos justo y sincero, ayudándoles en la medida de las posibilidades a realizar un buen trabajo para la organización.
La definición de un código ético para los vendedores requiere primero una exploración de cuál es la perspectiva ética de la empresa. Y esto requiere una discusión en profundidad sobre los valores de la compañía por parte de la Dirección y del Departamento Comercial (ver el cuadro 1).
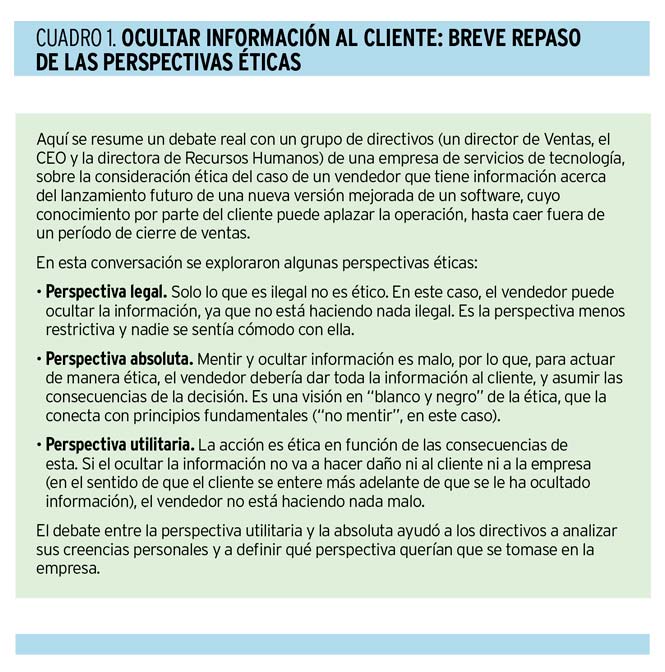
El 'Business Case' de los vendedores responsables
Más allá de que una empresa considere que los vendedores (y todos los trabajadores en general) deben comportarse de manera responsable, aquí se exponen algunos argumentos prácticos, y no tanto de valores, por los que una compañía se beneficia de tener vendedores responsables.
Argumento 1: venden más
Los vendedores tienen que vender, y a lo largo de los años, numerosos estudios y casos han demostrado que los vendedores responsables venden más que los que no presentan un comportamiento ético. Esta mayor efectividad en ventas se produce de varias maneras diferentes.
• Generando confianza en los clientes. En mercados dominados por la oferta, como los que se encuentran en la mayoría de las industrias, y en contextos B2B, en los que las soluciones son complejas y requieren cocreación con los clientes, las empresas necesitan desarrollar relaciones con los clientes. El foco en estas relaciones (en oposición a las transacciones) permite un desarrollo de la fidelidad de los clientes y una proximidad que fomenta el diálogo y la exploración de oportunidades de negocio conjuntas.
La confianza es esencial en la construcción de las relaciones con los clientes, no solo entre las empresas (proveedor y cliente), sino, además, entre las personas en ambas organizaciones, los vendedores por un lado y los interlocutores de estos en el cliente por otro. Para generar confianza es esencial, a su vez, que los distintos actores no duden sobre la manera de actuar de sus interlocutores. La confianza se basa en el convencimiento de que el otro no va a hacer nada que vaya contra mis intereses, y un comportamiento ético (acorde con unas normas) y predecible es una señal clara de lo que se puede esperar de una empresa o de un vendedor.
Este mismo efecto positivo del comportamiento ético sobre las ventas a través de la confianza y del desarrollo de las relaciones, se puede extender a las relaciones de canal, con distribuidores, agentes, exportadores o partners. En este caso, el comportamiento ético no solo lleva a un incremento de ventas por parte del canal, sino a un mejor rendimiento del canal, en los importantes ámbitos del intercambio de información y de la cocreación de soluciones para clientes y consumidores.
Esta primera ecuación, comportamiento ético > confianza> relación > ventas, solo es aplicable en contextos en los que ambas empresas (comprador y vendedor) valoran la relación como estrategia con clientes y con proveedores. En casos en los que el enfoque sea más transaccional, ya sea por parte del cliente o del proveedor, no hay evidencia, ni científica ni práctica, de que esta ecuación se cumpla y de que el comportamiento ético ayude a vender más. Bajo mi opinión, considero que las estrategias transaccionales, tanto por parte de proveedores como por parte de clientes, limitan la capacidad competitiva a largo plazo de las empresas; pero cada organización es libre de competir como considere oportuno. Como corolario a la ecuación anterior, se debe advertir que las estrategias transaccionales suelen tener asociadas perspectivas éticas meramente “legalistas” (ver el cuadro 1), y que cualquier actor que entre en una dinámica transaccional con un proveedor o con un cliente debería estar preparado para comportamientos no éticos en la relación (“caveat emptor” o “caveat venditor”, según el caso).
• Construyendo mejores soluciones para el cliente. Otro efecto positivo del comportamiento ético de los vendedores, en el caso específico de que el valor que demuestren con sus comportamientos sea el del compromiso con la creación de valor para el cliente (que también se conoce como orientación al cliente, o customer centricity), es que les ayuda a vender más, consiguiendo desarrollar mejores soluciones para el cliente. En este caso, los comportamientos asociados con este valor de “orientación al cliente”, como conocer mejor al cliente y su industria, ser su representante dentro de la empresa, conocer las soluciones de la empresa que pueden ser relevantes para el cliente, estar disponible para el cliente y solucionar problemas más allá de las soluciones vendidas, llevan a que los vendedores sean capaces de crear más valor para el cliente, lo que a su vez les permite vender más que los vendedores que no demuestran este comportamiento.
• Desarrollando relaciones con otros miembros (personas y departamentos) dentro de la empresa. La misma ecuación que sirve para explicar cómo el comportamiento ético contribuye a desarrollar la confianza entre vendedores y clientes, sirve para explicar la construcción de relaciones entre los vendedores y las personas y departamentos con los que interactúan dentro de la empresa.
En contextos de ventas complejas, estas relaciones son claves para generar soluciones de valor añadido para los clientes. En muchos contextos B2B, los clientes no buscan soluciones estándar, sino que los proveedores sean capaces de desarrollar soluciones a medida para sus necesidades, para lo que los vendedores tienen que acceder a los recursos, ya sean materiales o de conocimiento dentro de la empresa. Un comportamiento ético de los vendedores también hará que se desarrollen las relaciones internas de estos, y que así puedan coordinarlos para el beneficio de los clientes.
Un ejemplo de este caso se dio en una empresa de consultoría medioambiental cuando introdujo a su primer equipo de comerciales. Entre los científicos y expertos, esenciales para los proyectos que los comerciales vendían a los clientes, existía la duda sobre si los nuevos comerciales (antes eran los propios científicos los que “vendían” a los clientes los proyectos) se iban a “aprovechar” de su trabajo y a “malvender” su conocimiento. Estas dudas, que hacían que los vendedores tuvieran muchos problemas a la hora de sacar adelante las propuestas para los clientes, se resolvieron cuando la Dirección Comercial y la Dirección Científica trabajaron juntas en un código ético de la empresa, que definía los valores que guiaban la actuación de todos, y crearon un marco para una colaboración entre las dos áreas.
• Reduciendo su “estrés” al desempeñar su rol y al hacer su trabajo. Por último, los vendedores responsables, que actúan según un código ético definido por la empresa, venden más porque tienen menos “estrés”. Para entender el efecto del estrés del vendedor sobre sus ventas, primero hay que darse cuenta de que Ventas es una de las funciones con más presión dentro de una compañía. El estrés viene de dos aspectos: el primero es lo que se denomina “estrés de rol”, y se refiere a lo que tiene que hacer el vendedor. Así como, en otros ámbitos de la empresa, las funciones están más definidas, en Ventas, y especialmente en entornos B2B, los vendedores tienen que definir ellos mismos lo que hacen, cuánto están del lado del cliente o de la empresa, qué hacer cada día… Son muchas decisiones que contribuyen a generar estrés. A este primer tipo de estrés, se añade el estrés propio del trabajo, la interacción con los clientes, con los propios compañeros de la empresa y con los departamentos necesarios para cocrear valor para el cliente, el cumplimiento de los objetivos de ventas y de los plazos definidos con los clientes. Cuando los vendedores no tienen un código ético claro y definido, los niveles de estrés se disparan, lo que tiene consecuencias negativas sobre su capacidad de hacer su trabajo y, al final, sobre las ventas. Que los vendedores tengan un código ético claro ayuda a disminuir su estrés de rol, clarificando lo que la empresa espera de ellos en su comportamiento con los clientes y con la compañía, y ayudándoles a centrarse en las ventas.
Este impacto del código ético en las ventas es especialmente fuerte en los vendedores más “júniores” de la empresa. Sin un código ético claro, y sin conocer exactamente lo que la empresa espera de ellos, los vendedores con menos experiencia dentro de la organización experimentan niveles de estrés muy altos: primero, estrés de rol, y, a medida que van teniendo problemas con la consecución de sus objetivos, “estrés de trabajo”, entrando en un círculo vicioso que lleva a tasas de fracaso muy altas.
Argumento 2: están más satisfechos, motivados e integrados
Otro gran beneficio de que los vendedores se comporten de manera ética no tiene que ver tanto con su desempeño como tales, sino con la satisfacción que encuentran en su trabajo, que es clave para su rendimiento y para su permanencia en la empresa.
Durante muchos años, se ha creído que los vendedores se motivaban con el logro de las ventas y con el incentivo monetario derivado de ellas. Este convencimiento ha llevado a años de políticas de gestión de los vendedores únicamente basadas en los resultados, sin importar el contexto más amplio en el que desarrollan su trabajo. Afortunadamente, desde que se ha investigado seriamente la motivación de los vendedores, ha emergido una realidad completamente distinta de lo que se ha pensado –y todavía se piensa– en muchas empresas. El principal elemento motivador de los vendedores, en todos los ámbitos y sectores, es la satisfacción con su trabajo, el saber que lo que hacen es importante para las empresas, para sus clientes, y que se les reconoce su esfuerzo y dedicación. Los incentivos monetarios o no y el control de resultados actúan, a menudo, como simples sustitutos del reconocimiento, y funcionan siempre y cuando crezcan en el tiempo, ya que cualquier disminución es percibida como una falta de reconocimiento y, por tanto, un fuerte desmotivador.
En este contexto, el comportamiento ético de los vendedores les ayuda a mantener mejores relaciones sociales con el resto de la empresa. Los vendedores suelen ser personas sociables, que se sienten a gusto con otras personas. Un comportamiento ético hace que estos se integren mejor en la empresa y que las relaciones que desarrollen dentro de esta sean más profundas y duraderas. También les permite tejer las relaciones que les permitirán desarrollar mejor su trabajo, como se ha comentado en el apartado anterior. El vendedor ético y responsable tiene las puertas de la compañía abiertas para colaborar con los distintos departamentos y realizar la tan necesaria labor de coordinación de recursos para desarrollar soluciones para los clientes.
Además, un vendedor más integrado y con mejores relaciones dentro de la organización también ve disminuidos sus niveles de estrés de rol y de estrés en el trabajo. Esto no solo tiene implicaciones sobre su rendimiento, sino que también las tiene sobre su compromiso con la empresa. Un vendedor responsable presenta menos riesgo de “caer” del lado del cliente, o de velar en exceso por los intereses de los clientes en detrimento de los de la empresa.
La disminución del estrés de rol también hará que el vendedor tenga menos riesgo de abandonar la empresa. Este es un efecto no desdeñable, pues los costes derivados de la alta rotación de vendedores pueden ser muy altos, especialmente en entornos de ventas complejas: cuando un vendedor abandona la empresa, esta pierde un conocimiento tácito de los clientes y el mercado que, a menudo, es difícil de recuperar. También pierde las redes internas de obtención de recursos para crear valor en los clientes que el vendedor ha ido tejiendo con el tiempo. Y, por último, se pierde parte de la relación con el cliente, que también puede ser difícil de restablecer. Cuanto más complejas sean las soluciones que vende la empresa y más complicados sean los clientes, mayor será el impacto del abandono de un vendedor. Por muchos esfuerzos que se hagan para recoger toda la información, hay una parte intangible que siempre se pierde.
Cómo conseguir vendedores más éticos y responsables
A continuación, se describen los principales elementos y mejores prácticas para conseguir vendedores más responsables:
1. Definir y comunicar un Código Ético de los vendedores
La principal herramienta para crear un clima ético en una compañía y, en particular, en su organización comercial, es definir y comunicar un código ético. Este, independientemente de su contenido, es una señal fuerte de que en la empresa no todo vale, y de que hay comportamientos que no se toleran. Es curioso que, en algunos estudios, lo importante para los vendedores no es conocer en detalle y aprenderse de memoria el código ético, sino saber que existe y conocer sus reglas esenciales. Para que un código ético sea más efectivo en Ventas, es importante que:
• Defina comportamientos específicos de los comerciales. Los códigos éticos de empresa resultan, a menudo, demasiado genéricos para los vendedores. Para que los equipos comerciales recuerden y actúen en base a estos, tienen que ser lo más específicos posible. En el apartado anterior, se propone una aproximación sobre los elementos que debería tener un código ético para Ventas, recogiendo comportamientos en relación con clientes, competencia, la compañía y los compañeros (las cuatro C).
• Sea común en la industria. A veces, los vendedores tienen la percepción de que, si ellos tienen un código, pero los competidores no, podrían quedar en desventaja en las negociaciones. La respuesta a estos comentarios, que reflejan una aproximación “utilitaria” de la ética, es que, independientemente de lo que haga la competencia, un comportamiento ético siempre beneficia a largo plazo. Y si la compañía cree en estos beneficios, el siguiente paso, después de implementarlo en la empresa, es intentar que todo el sector trabaje con un código ético. El valor de un código ético sectorial o de industria es infinitamente superior al de una sola empresa, ya que crea todo un universo donde los comportamientos y las relaciones están definidos y acordados, por lo que la confianza puede fluir, generando relaciones más profundas y mejores soluciones para consumidores y usuarios, que harán crecer el mercado.
Una vez definido un código ético, este permite que se desarrollen las siguientes mejores prácticas para contar con vendedores responsables:
2. Seleccionar y contratar en base a valores
El código ético debería definir los valores que se buscan al contratar nuevos vendedores. Para ello, los responsables de la contratación –ya sean de Ventas o de Recursos Humanos– deberían ser capaces de detectar esos valores, lo que no es siempre fácil. Una primera aproximación es hacer, en las entrevistas de selección, “role plays” de valores éticos. Un ejemplo que he utilizado en una empresa de distribución de material eléctrico es plantear la situación en la que el cliente le pide al comercial un “esfuerzo” adicional para llevarse el pedido, en material sin coste. Los candidatos tenían que negociar con el cliente (lo que también permitía observar la empatía, la resiliencia y las habilidades de negociación), y después se discutía con los entrevistadores (de Ventas y de Recursos Humanos) el dilema ético al que se habían enfrentado. También existen test que prometen medir valores como la honestidad o la integridad (son bastante populares el Personnel Selection Inventory, el Reid Report Risk Assessment y el Veracity Analysis Questionnaire), pero ninguno de ellos ofrece la riqueza en la discusión de valores que tienen las entrevistas.
A la hora de medir competencias en la contratación de vendedores y de introducir elementos éticos, en estudios recientes, se ha observado que vendedores que obtienen valores muy altos en competitividad (“lo más importante es ganar”) y necesidad de estatus (“necesito que los demás sepan que soy el mejor”) son los más propensos a comportamientos no éticos. Esto no significa que sean aspectos incompatibles, ya que la competitividad, por ejemplo, puede ser un acicate para la resiliencia en Ventas, sino que se tendría que reforzar en estos vendedores la importancia de los valores y de que “no todo vale” a la hora de conseguir sus objetivos.
3. Formar en valores
Es importante que un código ético no se quede en una simple declaración de intenciones, sino que “baje” al terreno de las decisiones de los comerciales. En este sentido, el mejor “aterrizaje” de un código ético es un taller de valores. En estos talleres se discute el código, se analiza lo que quiere decir cada uno de los comportamientos y se hacen role plays para entender cuáles son los comportamientos deseados por la empresa. Los beneficios de los talleres de valores van más allá de que los responsables se aseguren de que los vendedores conocen y entienden el código ético: se crean comunidades de valores, grupos de personas que piensan de la misma manera sobre cómo comportarse “bien” y que sienten que sus decisiones están reforzadas por sus compañeros, por la comunidad. Esto tiene un impacto radical sobre la capacidad de trabajar en equipo de los vendedores, sobre su satisfacción y su motivación.
El primer “taller de valores” que tuve la oportunidad de liderar no fue para reforzar o “aterrizar” un código ético, sino para que, en una empresa, los vendedores, que hasta entonces habían trabajado con carteras independientes y de manera “aislada”, empezaran a colaborar y a trabajar en equipo, con la venta de soluciones más complejas. Junto con el responsable Comercial, que había pedido ayuda para esa formación, decidimos empezar la formación definiendo por qué el trabajo en equipo era fundamental. Esta primera sesión fue la más importante de todo el taller. Uno de los vendedores más “séniores” comentó el segundo día: “Nunca pensé que tener compañeros fuera tan importante”.
4. Monitorizar y detectar los comportamientos no éticos
El código ético no sirve de nada si no se detectan los comportamientos no éticos en los equipos. Lo peor para una empresa es enterarse de un comportamiento irresponsable de uno de sus vendedores por un cliente, un competidor, los compañeros o al revisar la información que se reporta (el caso del banco Wells Fargo, en EE. UU., es un ejemplo, con más de dos mil millones de dólares en demandas de los clientes por la apertura de cuentas falsas). Para ello es necesario establecer niveles de control en cada uno de los ámbitos (las cuatro C), que se definen en el código ético.
Los más fáciles de detectar son los referidos a los compañeros y a la compañía. Para monitorizar los comportamientos frente a la empresa, es necesario controlar el uso de los recursos y de su tiempo por parte de los vendedores, para lo que existen muchas opciones de aplicaciones y sistemas de recogida de datos.
En el ámbito de los compañeros, es necesario crear un sistema de reporting de comportamientos, habitualmente a través de Recursos Humanos, en el que se garantice la confidencialidad del perjudicado, y que las quejas estén basadas en hechos demostrables. Para ello, hay que crear un sistema que los vendedores perciban como anónimo y justo, y comunicarlo de manera transparente, para que todos sepan que existe y que pueden recurrir a él. Este sistema puede ser el mismo que utiliza la empresa para evitar comportamientos discriminatorios o injustos en el resto de sus funciones.
En el caso de una compañía de distribución de materiales de construcción, en la que se habían dado varios casos de tratamiento irrespetuoso entre vendedores, el sistema que diseñamos consistía, primero, en un formulario de queja, que se presentaba a una persona de Recursos Humanos designada para ello. Esta persona, una vez recibida y analizada la queja, convocaba a un comité en el que también estaban los responsables de Ventas, y juntos se analizaba otra vez la situación y se decidía la actuación (el responsable era el supervisor del vendedor que se había comportado de manera irrespetuosa). Las primeras amonestaciones eran verbales, pero, si se hubieran repetido (no se dio nunca el caso), se contemplaban sanciones económicas.
Los ámbitos más difíciles de medir, o en los que no existen sistemas de reporting predefinidos que se puedan aprovechar, son los externos, de comportamiento con los clientes y con la competencia. La única manera de controlar el comportamiento ético de los vendedores con los clientes es preguntándoles directamente. Para ello, algunas empresas han desarrollado preguntas específicas en las encuestas de satisfacción que se envían periódicamente a los clientes, y que inciden sobre los comportamientos que se espera que el vendedor tenga con ellos (dar toda la información necesaria, contestar rápidamente y de manera precisa, estar disponible para consultas, proponer soluciones más allá de las demandas del cliente, asegurarse del cumplimiento de los acuerdos…).
Para medir el comportamiento frente a la competencia, desgraciadamente, no hay mejores prácticas reconocidas por las empresas ni por los académicos. Es el ámbito menos desarrollado en la monitorización del comportamiento ético de los vendedores. El desarrollo de los códigos éticos de industria o sector y de las asociaciones profesionales de vendedores puede crear el marco para que se puedan empezar a medir estos comportamientos.
5. Tener cuidado con el impacto de los incentivos
Incentivar un comportamiento ético no tiene mucho sentido, ya que las empresas y las organizaciones aspiran a que los vendedores se comporten de manera ética porque piensen que es la manera correcta de hacerlo, no porque vayan a recibir recompensas inmediatas y contingentes. Sí es importante analizar el efecto de los incentivos, especialmente sobre resultados (importe de ventas, volumen de ventas, margen, cuota de mercado…), en el comportamiento de los vendedores. Una excesiva presión en resultados puede crear una sensación de “todo vale” con tal de conseguir la venta, que puede ir erosionando el impacto del código ético. Para evitarlo, es importante la monitorización constante de los comportamientos y la creación de incentivos basados no solo en resultados, sino en actividades y en procesos. Aunque estos procesos (reporting, visitas, propuestas) no sean comportamientos éticos en sí, ayudan a que los comerciales perciban que no solo importa el resultado, sino también la manera de conseguirlo, reforzando el efecto del código ético.
6. Contar con líderes de ventas responsables
Por último, todo comportamiento ético se ve reforzado con el ejemplo y la presión del colectivo. En el caso de los vendedores, que a menudo no están rodeados continuamente por sus equipos, sino que están desplazados en las regiones o con los clientes, este papel de refuerzo lo cumplen los responsables de Ventas y los mentores. Los responsables de Ventas que están en contacto con los vendedores (en inglés se denominan First Line Sales Managers, o responsables de Ventas de “primera línea”) son claves a la hora de ayudar a los vendedores con sus dilemas éticos, definiendo con ellos lo que es aceptable y lo que no, y reforzando la importancia del código en sus actuaciones. También es importante que los responsables de Ventas ilustren con su ejemplo el código ético, comportándose de manera responsable en la interacción con sus clientes (si tienen clientes asignados), con la empresa, con los equipos y con la competencia.
Por desgracia, muchas empresas carecen de los perfiles de responsables de Ventas adecuados para realizar estas tareas esenciales. La práctica habitual de promocionar a los mejores vendedores hace que estos carezcan, a menudo, de las habilidades de liderazgo, facilitación y coaching necesarias para tener las conversaciones profundas que representan los dilemas éticos de sus supervisados. Esto se puede remediar, primero, con un proceso de selección de responsables de Ventas que no consista en premiar a los buenos vendedores, sino en detectar a aquellos que, independientemente de sus resultados de ventas, reúnan las competencias de liderazgo esenciales para su nuevo rol. También se puede formar a los actuales responsables de Ventas en estas competencias, con la limitación de que el desarrollo de competencias directivas es uno de los procesos más largos y complejos en el desarrollo de mánagers y directivos, en el que es difícil y costoso garantizar el éxito.
Para solucionar la posible falta de talento de liderazgo en los responsables de Ventas, y mientras se desarrollan sus capacidades, algunas empresas recurren a la figura de mentores, que sí cuentan con las capacidades de ayudar en las decisiones éticas de los vendedores. Estos mentores pueden ser externos, profesionales del coaching con las habilidades necesarias, o pueden desarrollarse de manera interna, con vendedores que presenten capacidades de coaching y facilitación. En el ámbito de las ventas, se suele contar con vendedores séniores, no solo por el tiempo que llevan desempeñando la función, sino también por su edad. Y es que, cuando hay dilemas éticos, es importante la perspectiva a largo plazo que da el haber vivido una vida larga y llena de decisiones. Un vendedor sénior ha podido experimentar las consecuencias de las acciones y la satisfacción de haber hecho lo correcto. Con este conocimiento, difícil de adquirir de otra manera que no sea la experiencia, estos mentores se convierten en los mejores embajadores del comportamiento ético en los equipos comerciales.
Referencias
» Carson, T. L. “Ethical issues in sales: Two case studies”. Journal of Business Ethics, 17 (7), 1998.
» Jaramillo, F., Mulki, J. P. y Solomon, P. “The role of ethical climate on salesperson’s role stress, job attitudes, turnover intention, and job performance”. Journal of Personal Selling & Sales Management, 26 (3), 2006.
» Schwepker Jr., C. H. y Good, M. C. “Reducing salesperson job stress and unethical intent: The influence of leader-member exchange relationship, socialization and ethical ambiguity”. Industrial Marketing Management, 66, 2017.
» Zoltners, A. A., Sinha, P. y Zoltners, G. A. The complete guide to accelerating sales force performance. AMACOM/American Management Association, 2001.
Jaime Castelló Molina
Profesor en Advantere School of Management ·
Jaime Castelló Molina es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València, formación que completó con una beca Erasmus en IECS (Estrasburgo, Francia) y una beca Comett (Angers, Francia) para la comercialización de servicios basados en tecnología. Antes de terminar sus estudios, inició su carrera profesional en Valencia, como responsable de Exportación, primero en el ámbito de la alimentación y luego en una empresa textil, trabajando con Clientes internacionales de Europa y Asia. Pronto dio el salto a empresas multinacionales, primero en Evian-Volvic Developpement (Francia) y luego en Oscar Mayer, Campofrío Alimentación y Gallina Blanca. En estas distintas experiencias profesionales Jaime se enfrentó a retos importantes en las áreas de Marketing y Ventas, tanto desarrollando marcas y soluciones como consumidores (B2C), como desarrollando relaciones con los Clientes (B2B).
Después de realizar su Executive MBA en ESADE Business & Law School, Jaime entró en contacto con el mundo académico y se incorporó como profesor a ESADE en el año 2005. Desde entonces ha desarrollado el área de conocimiento de Sales & Key Account Management dentro del departamento de Dirección de Marketing, obteniendo su Doctorate in Business Administration (DBA) en Kingston University (Londres, Reino Unido) sobre el impacto del contexto industrial en la efectividad del KAM. Además de impartir clases en los programas de ESADE, desde los Master of Science hasta el Executive MBA, y de desarrollar conocimiento en el ámbito de la estrategia de canales, el key account managemnet y las ventas en contextos B2B, con artículos en publicaciones nacionales y en el extranjero, Jaime ha desarrollado e impartido programas a medida para empresas de distintos sectores (consultoría, industria farmacéutica, seguros, banca y también gran consumo). En paralelo a su actividad docente, Jaime ha dirigido el Executive Master en Marketing y Ventas (EMMV) y el Executive MBA de ESADE en Madrid, y ha sido uno de los profesores pioneros en la implementación de la tecnología en la formación de directivos, con el desarrollo de los formatos In/On.
Sígueme en: